[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[2003]
[2002]
[Fri Jul 31 14:47:12 CEST 2009]
Navegando por ahí me topo con una entrevista con el director de cine coreano Park Chan-wook publicada por The New York Times en la que habla sobre su película más reciente, Thirst, donde se narra la historia de un sacerdote católico que se convierte en vampiro tras una transfusión de sangre. La historia suena, sin duda, bastante... pues eso, de película. Pero lo que me interesa no es tanto el tema como una reflexión que Park Chan-wook hace al principio de la entrevista:
La pregunta es, desde luego, intrigante, y puede aplicarse igualmente a otras profesiones: ¿hasta qué punto puede uno ser cristiano o budista y trabajar de verdugo u oficial de un ejército en guerra, por ejemplo? Se trata de una de esas preguntas que nos hemos hecho durante siglos y que, a día de hoy, aún no tiene una respuesta obvia. O, lo que es lo mismo, que usando un tema tan peliculero como el del vampirismo, Park Chan-wook realmente nos plantea cuestiones que han preocupado a la Humanidad durante mucho tiempo. Me parece interesante. {enlace a esta historia}Becoming a vampire means completely changing your identity. In my story, you have a priest who is inflicted with this situation where he's turned into a vampire. Now he's wondering, for me to become a vampire like this, what is God's will in all of this? And if I, as a vampire had to kill others, would that be sinful? All these questions asked and the conflicts and suffering, I think are interesting to deal with.
[Fri Jul 31 10:30:42 CEST 2009]
El artículo de Antonio Elorza sobre las raíces de ETA publicado hoy por El País adquiere si cabe aún más relevancia, por desgracia, tras el nuevo atentado de la organización terrorista ayer en Mallorca, donde asesinó a dos guardias civiles. Elorza es un reconocido estudioso del nacionalismo vasco, por lo que conviene tener en cuenta sus reflexiones al respecto:
En fin, que una vez más queda de manifiesto que hay diferencias fundamentales entre el nacionalismo vasco y el catalán, por poco que me atraigan los nacionalismos en general. El catalán es más moderno y urbano, mientras que el vasco es ruralizante y reaccionario, retrógado, primitivo y propenso a recurrir al concepto de raza. El nacionalismo catalán está más centrado en los intereses económicos o, como mucho, la lengua y la cultura catalanas. El nacionalismo vasco, por el contrario, centra más su atención en las tradiciones, las virtudes ancestrales y los supuestos derechos históricos. O, lo que es lo mismo, el nacionalismo vasco es claramente premoderno. Sus similitudes tiene, sin lugar a dudas, con el nacionalismo irlandés, que también hunde sus raíces en un profundo catolicismo que supuestamente les identifica como pueblo, como colectividad. De hecho, son ambos igual de peligrosos para la convivencia pacífica y el respeto a unas reglas del juego claramente fundamentadas en el liberalismo del siglo XIX y la socialdemocracia y democracia cristiana del siglo XX, que son las grandes corrientes de pensamiento que se encuentran en la base de nuestro régimen político actual. {enlace a esta historia}A mediados del siglo XIX, Engels incluía a los vascos entre las ruinas de pueblos cuyo único papel histórico antes de desaparecer consistía en sostener causas reaccionarias. En este caso, al carlismo. Fue la industrialización de Vizcaya lo que hizo posible que resurgiera, y se planteara en términos modernos, pero cargados de arcaísmo, la perspectiva de una nación vasca. El contexto fue determinante para activar recursos tales como el fuerismo (convertido en "leyes viejas", expresión de una imaginaria independencia), el racismo (contra los mochas o belarrimochas, luego contra los belchas, "negros", liberales, por fin contra los inmigrantes maketos) y el integrismo religioso, asociado al carlismo. En el fondo, la aplicación extrema, por expulsión, de la discriminación establecida desde el siglo XV por los estatutos de limpieza de sangre en Castilla, pasó la frontera de la modernidad y en la formulación de Sabin Arana dio vida al compañero olvidado del otro nacionalismo biológico de la Europa de 1900. El nacionalismo vasco hubiera existido sin duda ante la crisis del Estado-nación español. El mito reaccionario surgió en este caso de la propia historia vasca.
Especie invadida, la vasca; especie invasora, la española, agente de opresión política y de degeneración moral y religiosa. El resultado sólo podía ser una religión política del odio. Su itinerario es fácil de reconstruir, desde las obras en prosa y en verso de Sabino Arana, a los textos de ETA en la última década. Los jóvenes patriotas detenidos hace un siglo por gritar "Gora Euzkadi y Muera España"; la previsión del discípulo Santi de Meabe, Geyme, sobre un futuro en que los patriotas fusilados por España abrirían la etapa de lucha final por la independencia; la fascinación desde 1916 ante el modelo irlandés de lucha y muerte por la patria experimentado por los jóvenes sabinianos a cuyo frente se hallaba Eli Gallastegui, Gudari, cuya descendencia ya se incluye en la historia de ETA; el antirrepublicanismo violento, el gusto por los símbolos y la pasión organizativa de su grupo "Jagi-Jagi" en los años treinta, son otros tantos eslabones de una cadena, repintada y acerada por el filólogo Federico Krutwig en los años sesenta, que arroja como precipitado la ETA de los atentados sangrientos al final de esa misma década. Adecuaciones y cambios sobre un fondo de continuidad.
Religión poplítica porque desde Sabino Arana a los dirigentes etarras de hoy, la lucha armada por la patria, el terrorismo, es presentada como un deber de naturaleza religiosa que el individuo ha de asumir. La referencia a san Ignacio en las fechas de fundación del PNV y de ETA no es casual: el santo guipuzcoano propone una organización disciplinada, de "gudarias de Jesús" para luchar contra "el enemigo", en este caso no los protestantes sino España, hasta destrozarles. El enfrentamiento de lo puro y lo impuro resulta capital, como lo era ya en los tiempos de ese vizcaíno o guipuzcoano del Antiguo Régimen, "limpio de sangre de judíos, moros, herejes y gentes de mala raza". Sólo que siguiendo el mismo ejemplo, el absolutismo de los principios ha de ser conjugado con el pragmatismo en los medios, de donde surgió el espejismo de las "dos almas" del nacionalismo.
[Mon Jul 27 11:52:52 CEST 2009]
Al contrario de lo que parecen creer muchos militantes y simpatizantes de la izquierda radical (así como de Izquierda Unida), no creo para nada que Chávez represente el futuro del socialismo en el siglo XXI, sino más bien un nuevo intento de implantar un socialismo autoritario no muy distinto de lo que se vio en la Europa del Este en el pasado o de lo que aún vemos en países como Cuba o Corea del Norte. O, lo que es lo mismo, un estrepitoso fracaso, una clara distorsión de los objetivos del socialismo y, por si esto fuera poco, un error con un alto coste en vidas humanas. Venezuela, todo hay que decirlo, todavía no ha entrado en esa espiral de violencia estatal que caracterizó a otros experimentos revolucionarios del pasado, pero no me cabe duda alguna de que el chavismo cuenta ya con todos los elementos para convertirse en un nuevo castrismo, desgraciadamente. Dicho sea todo esto, por supuesto, sin que yo defienda que nada de lo que aquí digo pueda ser usado como excusa para lanzar un golpe de Estado, como ya se intentara hace unos años. La democracia hay que defenderla cuando nos gustan sus resultados y también cuando no estamos de acuerdo con lo que votan los ciudadanos. Claro que, como ya he escrito en numerosas ocasiones, la democracia tampoco puede limitarse a ser el gobierno de la mayoría, sino que también ha de incluir elementos tan importantes como el respeto a las minorías y la separación de poderes. Nada de esto parece estar sucediendo en Venezuela últimamente.
Viene todo esto a cuento de un artículo publicado por la Boston Review sobre el uso de la retórica antisemita por parte del chavismo que debiera resulta bastante incómodo, en principio, a cualquier espíritu progresista, si no fuera porque de un tiempo a esta parte el dogma del progre ha señalado claramente al judío como enemigo a batir y al palestino como una especia de aliado en la lucha de clases, acercándose peligrosamente a la demagogia nazi y fascista del periodo de entreguerras, que también justificaba los ataques a los judíos en nombre de la igualdad de clases. Ya puede uno imaginar la previsible respuesta de los izquierdistas: la Boston Review no es sino un órgano de prensa del imperialismo yanqui. Es decir, la vieja táctica de matar al mensajero, en lugar de rebatir los argumentos que nos trae. En este caso, parece bien claro que el problema no se reduce únicamente a ataques sobre sinagogas que se hayan podido dar en los últimos años (que se han dado), sino también al uso de una retórica claramente antisemita por parte de los voceros del régimen y del propio Chávez. Y nótese que no caigo aquí en el típico error del lobby pro-Israel, que a menudo confunde las críticas hacia la política israelí con el antisemitismo. Como escriben Claudio Lomnitz y Rafael Sánchez en el artículo:
Si esa retórica no es idéntica a la usada por los nazis en la Alemania del periodo de entreguerras, que venga Dios y lo vea. No se habla en ningún sitio de la política israelí hacia los palestinos, sino que se les acusa de amasar fortunas sobre la pobreza del resto del mundo, dejando entrever que existe algún tipo de conspiración judía internacional a la que se pueden achacar todos los males que nos afligen. En definitiva, que Chávez no hace sino apuntar su dedo acusador contra la cabeza de turco que debe rodar para pagar todos los pecados. Se trata, sin duda, de algo sumamente peligroso. Andémonos con cuidado con el socialismo del siglo XXI, no vaya a ser que dentro de un par de décadas tengamos que reconocer a regañadientes que se trató de un mero autoritarismo personalista responsable de atroces crímenes, como ya sucediera con Pol Pot, Mao y tantos otros en su momento. {enlace a esta historia}Over the past four years, Venezuela has witnessed alarming signs of state-directed anti-Semitism, including a 2005 Christmas declaration by President Hugo Chávez himself: "The World has enough for everybody, but some minorities, the descendants of the same people that crucified Christ, and of those that expelled Bolívar from here and in their own way crucified him... have taken control of the riches of the world."
[Wed Jul 22 13:23:44 CEST 2009]
No me gusta nada el abierto partidismo con que políticos y comentaristas hablan del estado de nuestra educación. Lo hacen casi todos, además, sin distinción de partido político (la culpa es siempre del Gobierno de turno o de los que le precedieron, por supuesto) o medio de comunicación. Tomemos como ejemplo esta entrada de la bitácora de Tomás Gómez, Secretario General de los socialistas madrileños:
Magnífico ejemplo de la estrategia del "critica todo lo que se mueva" a que, por desgracia, nos tienen acostumbrados los políticos de la oposición (sean del PP o del PSOE) en todo el país. Como decía, la culpa la tiene siempre el Gobierno de turno, el Presidente o Presidenta que esté ahí para dar la cara y recibir todos los palos. ¿Conclusión? Pues parece bien fácil: no hay más que votar a la oposición (los nuestros, los buenos de verdad) en las próximas elecciones. ¡Cambiemos el Gobierno y todos nuestros problemas se solucionarán como por ensalmo!. Cuesta trabajo creer que aún nos andemos con este tipo de tonterías treinta años después de celebrar nuestras primeras elecciones democráticas tras el franquismo. Y, que conste, no estoy criticano aquí solamente a Tomás Gómez. ¿Qué decir de Javier Arenas y colegas por tierras andaluzas? Aplican el mismo cuento que Tomás Gómez, aunque por supuesto las filiaciones políticas son distintas. Y nótese, por cierto, cómo en ambos casos llama la atención la escandalosa ausencia de propuestas e ideas para solucionar el problema que se discute. Casi pareciera que todo se reduce a la necesidad de un cambio de gobierno e invertir más dinero, siempre más dinero. Importa bien poco que la realidad sea casi tan triste en la Comunidad de Madrid como en Andalucía, Cataluña como Galicia, Castilla y León como Canarias. Eso es lo de menos. Lo importante es el cruce de acusaciones para que no decaiga el teatrillo político que nos hemos montado entre todos.Hoy me siento triste, triste y preocupado. Hemos conocido los resultados de la prueba de evaluación que realiza la Comunidad de Madrid a los alumnos de Sexto de Primaria (12 años) y Tercero de Secundaria (15 años). Más allá de las imperfecciones de una prueba y una metodología claramente mejorable, los datos nos muestran con toda su dureza los devastadores efectos que la política educativa del Gobierno regional están teniendo en los niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid. Casi la mitad de los pequeños no sabe cuál es la capital de Italia y más de la mitad de los mayores no saben aplicar el Teorema de Pitágoras.
(...)
Y quien suspende no son los niños y niñas, es la presidenta de la Comunidad de Madrid que no sólo no acierta en lo que debe ser la prioridad de su gobierno, sino que está haciendo perder un tiempo precioso a la sociedad madrileña para situarnos entre esas 10 regiones líderes de Europa.
Y, sin embargo, algo me dice que el ciudadano medio ya está alcanzando un nivel de saturación sin retorno en lo que respecta a estos asuntos. Aunque los políticos no hayan cambiado demasiado en los últimos treinta años, los ciudadanos sí que lo han hecho. De ahí el creciente desinterés y hastío por el debate político. La gente está harta de tomas y dacas, tiras y aflojas, y quiere que le hablen de soluciones. Puede que éstas nos gusten más o menos, pero es lo mínimo que se puede exigir a quien vive de esto de la política, que debe entenderse como tarea de solución de los problemas sociales, y no como mero teatro. {enlace a esta historia}
[Tue Jul 21 10:07:47 CEST 2009]
El País publica hoy un análisis de las recientes elecciones al Parlamento Europeo algo diferente. Se trata de un artículo de José María Ridao titulado Zavalita y la izquierda europea en el que el autor toma la figura de Zavalita, personaje de la novela Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, como ilustración de lo que, a su parecer, es la actitud que la amplia mayoría de analistas están tomando ante el incontestable triunfo electoral de la derecha:
Se trata, ciertamente, de un serio riesgo. Y es que tanto nos empeñamos quienes nos identificamos con la izquierda en diferenciarnos de la derecha que acabamos adoptando ciertas posiciones por mera oposición, a menudo sin haberlas considerado en profundidad y, lo más peligroso de todo, sin esforzarnos porque se correspondan a un análisis serio de la realidad que nos circunda. En otras palabras, que a menudo confundimos el progresismo con la imagen que tenemos de él. Construimos unos cuantos tótems del progresismo ha tiempo ya y ahora, mientras más nos parece que disgustan a la derecha, más aprecio sentimos por ellos. Y, claro, ésa no es forma de montar un proyecto político. Continuamos dejándonos llevar en buena parte por las inercias de siempre: un discurso feminista más o menos intacto desde los años sesenta, el aborto libre y gratuito sin cortapisas, los guiños a los países subdesarrollado siempre y cuando no impliquen ningún compromiso serio que pueda afectar a nuestro nivel de vida, la nostalgia del intelectual comprometido, el buen rollo hacia la gente joven rallano a veces en la permisividad total, algún que otro ligero toque de obrerismo y, últimamente, un pequeño tinte verde aquí o allá, por supuesto. En fin, una especie de potpurrí elaborado con los elementos más dispares, unos de nuestro pasado y otros del presente, pero siempre sin preocuparnos por darle consistencia al cocido final. Desde que el socialismo estallara en mil flores brillantes y resplandecientes allá a finales de los sesenta, no encontramos un proyecto vertebrador y nos limitamos a sumar colores a un variopinto mosaico de reivindicaciones. En este sentido, me da la sensación de que al menos Blair, Clinton y Schroeder no iban mal encaminados en su intento de buscar una tercera vía. Su problema fue bien distinto: en lugar de construir un proyecto desde cero basándose en el análisis más o menos imparcial de una nueva realidad social, simplemente pensaron que podrían renovar a la izquierda recogiendo las propuestas en otros caladeros. En otras palabras, que acabaron de la misma forma con un variopinto mosaico de propuestas, pero éstas tomadas a menudo de una derecha neoliberal que se mostraba imparable.El retroceso de los partidos de izquierda en las elecciones europeas ha dado lugar a un género de reflexión que, como la literatura sobre los males de la patria, suele instalarse en el terreno de la introspección, en una especie de "en qué momento se jodió el Perú" que se pregunta Zavalita de Vargas Llosa, aunque en este caso aplicado no a un país, sino a una opción política. Esta mirada hacia el interior que tan buenos resultados puede ofrecer en la literatura —Conversación en la Catedral, la novela de Vargas Llosa en la que aparece Zavalita, es una obra mayor del siglo XX— puede condenar, sin embargo, a la esterilidad cuando se practica en un terreno como el de los programs de Gobierno. La razón de esta esterilidad reside, en primer lugar, en qu, si bien se mira, la pregunta de qué ideas debe defender la izquierda, hecha desde la propia izquierda, se apoya en el lunático sobrentendido de que uno tiene que empezar por declararse de izquierda para, a continuación, ponerse a buscar las ideas que debe defender. Pero reside, en segundo lugar, en que, a fuerza de preguntarse introspectivamente qué le pasa a la izquierda, la izquierda renuncia a preguntar qué está pasando.
Tras criticar la fe en la eficiencia de los mercados desregulados y culpar tanto a la derecha (por haber inventado la nueva religión) como a la izquierda (por haberlo consentido), Ridao concluye que, en realidad, los europeos no han votado tanto a la derecha como al populismo:
Veamos. Si una de las conclusiones que obtenemos de los resultados electorales es que la izquierda debe recuperar su alma reformista y transformadora, estoy de acuerdo. Sin embargo, me parece que Ridao tiene razón al advertir que debemos plantearnos cómo es la sociedad que tenemos delante en estos momentos, y no perder tiempo mirando al pasado con nostalgia. No se trata de retornar a un pasado que, según algunos (los de costumbre), siempre fue mejor. Las soluciones del pasado pertenecen también al pasado y no nos van a sacar las castañas del fuego en una sociedad esencialmente diferente. Conviene afrontar la tarea de reconstruir el proyecto político de la izquierda ligeros de equipaje, tan sólo con unos cuantos principios fundamentales (el reformismo, la solidaridad, el cosmopolitanismo, la tolerancia, la libertad...) y trabajar a partir de ahí. Sin dogmas, sin mirar al pasado en busca de soluciones concretas que jamás nos pueden llegar de ahí. La Historia está ahí para servirnos de aviso y de inspiración, pero no para que la copiemos. No estoy de acuerdo, por tanto, con quienes afirman que la solución consiste en regresar a las posiciones puristas y radicales de los años setenta, ni mucho menos. Me parece que cometeríamos un enorme error e inauguraríamos una nueva era de mayoría social de derechas. Una derecha, demás, como advierte Ridao, debilitada por la crisis de las soluciones neoliberales, quizá demasiado entregada el populismo. Por el contrario, como ya sucediera con la socialdemocracia de la postguerra, creo que la solución ha de surgir al retomar el hilo de un centro progresista y reformista. {enlace a esta historia}La derecha ha ganado en Europa, no porque sus soluciones a la crisis sean las mejores; ha ganado porque, hasta el momento, ha mostrado menos repugnancia que la izquierda a la hora de competir en el espacio de los populistas, plagado de exaltadas alabanzas al proteccionismo, de crueles panaces contra los inmigrantes, de mal disimulada condescendencia hacia las burbujas económicas que permiten, en efecto, confundir especulación y prosperidad. Y el riesgo que se corre a partir de ahora es que la izquierda, frustrada por la derrota, acabe sucumbiendo a la tentación de competir en ese mismo espacio, con lo que las aguas de la sinrazón populista acabarían cerrándose sobre la cabeza de todos. Para evitar este tenebroso horizonte, la pregunta relevante no es qué le pasa a la izquierda, sino qué está pasando. Pero la izquierda parece decidida a extraviarse en la introspección, en ese género de reflexión ensimismada que abunda en la literatura sobre los males de la patria, sólo que aplicándolos a una opción política. Y la derecha, por su parte, no parece consciente de que se arriesga a ir dejando jirones de su condición democrática en el camino de las victorias electorales cosechadas en el espacio de los populistas.
[Mon Jul 20 13:06:34 CEST 2009]
Aunque imagino que cogerá por sorpresa a todos aquellos que apoyan incondicionalmente a Israel, a otros no nos llama tanto la atención leer en las páginas de El Mundo que el Gobierno israelí ha dado el primer paso hacia el matrimonio civil. Y es que, a pesar de que no son pocos quienes se empeñan en ver a Israel como una especie de Estado democrático puramente occidental situado en pleno Oriente Medio, la verdad dista mucho de ser tan clara. Lo cierto es que Israel es un Estado confesional donde quienes no se adscriben a la fe judía ven mermada su libertad y donde, además, no se acierta a ver el Estado sino como agente de la religión. Esto puede gustar más o menos, pero es así, como lo demuestra esta noticia. Que hasta el momento no exista el matrimonio civil en Israel nos retrotrae por estos lares a los tiempos del franquismo, donde el Estado nacional-católico veía la imposición de la moral católica, apostólica y romana como uno de sus objetivos fundamentales, de la misma forma que buena parte de los israelíes conciben a su Estado de forma bien parecida. En definitiva, que nada tiene esto que ver con el concepto de la separación entre Iglesia y Estado o la idea de Estado aconfesional. Dicho sea todo esto sin dejar de reconocer que al menos Israel celebra elecciones con regularidad, tiene una Constitución y respeta unos derechos fundamentales, al menos entre sus ciudadanos. Pero, que nadie se llame a engaño, esto es como alegrarse de que Marruecos sea relativamente más liberal y civilizada que Arabia Saudí o Libia, pero poco más. El mero hecho de que, según se nos cuenta en la noticia, Ovadia Yosef, líder de uno de los partidos ultra-ortodoxos que comparten el Gobierno de coalición con el partido que ha llevado la propuesta al Knesset, haga declaraciones públicas llamando "Satán" al político que ha firmado la propuesta de ley ya nos dice bastante.
Por otro lado, sí, escribo todo esto siendo plenamente consciente de que más de uno me considerará un antisemita, a pesar de que quien me conoce sabe que no defiendo para nada la loca estrategia criminal a que se apuntan los grupos palestinos. Es lo que tiene defender la lógica amigo-enemigo, que basta que alguien te critique para que automáticamente le consideres un enemigo acérrimo. Como decíamos algo más arriba, Israel me parece un mal menor en medio de un océano de dictaduras y teocracias, lo que no quiere decir que comulgue con su forma de hacer las cosas, ni en lo que respecta a su política exterior (fundamentalmente en la cerrazón con la que siempre afrontan el conflicto con los palestinos) ni tampoco en su política doméstica. Por la misma regla de tres, me parece más aceptable un régimen como el marroquí, antes que el iraní o el libio, pero ello no quiere decir que me parezca siquiera decente. {enlace a esta historia}
[Sun Jul 19 16:48:07 CEST 2009]
Leyendo la entrevista con José Montilla pubicada hoy por El País me topo con una frase que no me gusta nada y que, además, no entiendo desde una lógica puramente democrática:
No me gusta, en primer lugar, que alguien pueda interpretar el mero desacuerdo como desafección. Sí, yo también estoy convencido de que, por desgracia, no son pocos los compatriotas que parecen identificarse con la catalanofobia más primaria. De hecho, uno se pregunta a qué viene esa necesidad tan española de ir siempre a la contra e identificarse a sí mismo más por oposición a los otros que por una auténtica identidad en positivo. Después de todo, por aquí también nos va eso del antiamericanismo descerebrado, por no hablar de los seguidores del PP que odian al PSOE a muerte y viceversa. En cuaquier caso, afirmar que cualquier persona que manifieste su desacuerdo conmigo lo hace simplemente con malas intenciones o dejándose llevar por un odio irracional hacia mi persona no se diferencia mucho de lo que en otras circunstancias no dudaríamos en calificar de pensamiento dogmático o autoritario. Salvo que en este caso unos (quienes defienden la posición supuestamente "catalana", en concreto el Presidente de la Generalitat) parecen estar convencidos de que jamás pueden caer en la tentación autoritaria porque sí, por mera definición, en tanto que quienes se le oponen (por lo general, la derecha más o menos conservadora) son, también, por definición, autoritarios, nostálgicos del franquismo, independientemente de que a lo mejor estén defendiendo un punto de vista bastante razonable. En fin, que en este asunto, como en tantos otros, me horrotiza comprobar los niveles de partidismo y sectarismo al que pueden llegar unos y otros.— A raíz del caos del AVE y Cercanías, usted advirtió de la creciente desafección de los catalanes hacia España. ¿Un fallo adverso [del Tribunal Constitucional] sobre el Estatuto la agravaría?
— No creo que se dé esa sentencia negativa, pero, de ocurrir, el problema ya no sería de desafección, sería más grave.
— ¿Qué haría su Gobierno?
— El Estatuto es constitucional, pero además de una ley orgánica es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales.
Pero es que, por si todo esto fuera poco, tenemos que aguantar además que todo un Presidente de uno de los Gobiernos autonómicos venga a afirmar que un Estatuto es constitucional cuando todavía estamos pendientes de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional sobre el tema. Vamos, que ni siquiera nos preocupamos de guardar las formas, lo cual me parece completamente inaceptable. En nuestro sistema político, es el Tribunal Constitucional (y no el señor Montilla) el que decide si una determinada normativa legal se ajusta o no a los preceptos constitucionales. Si no entendemos algo tan básico, la situación es verdaderamente preocupante. Y peor aún si dicho presidente autonómico tiene el descaro de afirmar que "los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales". Mire usted, las reglas del juego son las reglas del juego, para el PP, el PSOE, Madrid y Cataluña. Si el Tribunal Constitucional decide que el Estatuto de marras es inconstitucional, eso es lo que hay. Me puede gustar más o menos, puedo manifestar mi opinión a favor o en contra de dicha decisión, pero la tengo que acatar, sobre todo si soy presidente de un Gobierno autonómico cuya autoridad deriva precisamente de la legitimidad del Estado que ha establecido las reglas por las que se deja en manos del Tribunal Constituciona decisiones como la que aquí estamos discutiendo. Como decía, no entiende uno que aún debamos explicar conceptos tan simples como estos. {enlace a esta historia}
[Fri Jul 17 20:17:13 CEST 2009]
Me ha gustado las distinción entre viajero y turista que hace Rafael Narbona en su reseña de un par de libros de Cees Nooteboom publicada hoy por El Cultural:
No dice nada Narbona, por supuesto, sobre el hecho de que para ser viajero —y no turista— ha de contar uno con dinero y tiempo de sobra, algo que no suele darse muy a menudo en estos apresurados tiempos. Es decir, que seguramente nos gustaría a todos ser viajeros en lugar de turistas, pero cuando tenemos únicamente un par de semanas para conocer las maravillas de Italia —por poner tan sólo un ejemplo—, la verdad es que se hace bien difícil no caer en el manido tópico del turista a la japonesa, que va de monumento en monumento tomando fotografías que atestiguen su paso por un lugar que pudo escasamente disfrutar. En fin, a lo mejor no nos queda más remedio que esperar a nuestra jubilación para hacer como los estadounidenses, alemanes y otros: coger una furgoneta bien grande o una caravana y lanzarse por esas carreteras de Dios a conocer el mundo sin prisa alguna. Mientras tanto, habrá que conformarse con lo que tengamos, aunque sepa a poco. {enlace a esta historia}No hay nada en común entre el viajero y el turista. El viajero parte hacia lo indeterminado; el turista sólo repite la rutina de los que le precedieron.
[Thu Jul 16 12:56:11 CEST 2009]
Interesante el artículo del historiador Gabriel Jackson sobre los primeros meses de gestión de Obama publicado hoy en El País. Queda claro que algunos de sus seguidores comienzan a mostrar la frustración y el desengaño que ya vivimos aquí al poco de llegar Felipe González al poder en 1982. No obstante, los dos últimos párrafos del texto lo dejan todo bien claro:
Me sigue pareciendo que es demasiado temprano para lanzarse a juzgar la gestión de Obama, si bien es cierto que ya ofrece unos cuantos apuntes que nos pueden parecer bien o mal. De todos modos, y quizá por mera contraposición a lo que vino antes, no cabe sino alegrarse de lo que hemos visto de momento. En otras palabras, hay que tener en cuenta que la Administración que precedió a ésta no fue la de George Bush padre, ni siquiera la de Ronald Reagan, sino una Administración repleta de corruptelas, excesos de poder y cerrazón ideológica. Como digo, aunque sólo sea por contraposición a aquello, tenemos que darnos con un canto en los dientes. {enlace a esta historia}Prácticamente todas las deficiencias que he mencionado pueden deberse más al poder y la hostilidad de quienes pueden verse perjudicados si la transparencia y el rendimiento de cuentas se recuperan realmente que al propio presidente y sus asesores. En consecuencia, mantengo firme mi apoyo al presidente Obama y espero que tenga ocho años (dos legislaturas) para limpiar los hediondos establos que han dejado tras de sí los múltiples errores y crímenes de los años de George W. Bush.
Sin embargo, hasta ahora, el cambio en el que puedo creer es más un clima de dignidad y de decencia (cualidades muy importantes en sí mismas) que un sólido programa de recuperación democrática e institucional.
[Fri Jul 10 10:34:31 CEST 2009]
El País publica hoy un artículo de opinión sobre la situación política en Italia que, salvando las distancias, puede aplicarse en algunos de sus puntos perfectamente a nuestro propio país, por desgracia. Y, cuidado, porque tampoco soy partidario del fatalismo que tanto se lleva por estas tierras nuestras. Como digo, hay que salvar las distancias. Sinceramente, creo que hemos avanzado mucho más en España en las últimas décadas que en Italia desde 1945. Cierto, todavía compartimos algunos defectos con los italianos, pero en líneas generales nuestro sistema político funciona bastante mejor, gozamos de mayor libertad de prensa y de unos medios de comunicación infinitamente más independientes que los italianos, la colusión entre política y mafias, aunque existente, es también mucho menor, etc. Pese a todo, me parece que los siguientes comentarios tomados directamente del artílo en cuestión se nos pueden aplicar a nosotros sin problemas:
¿Para qué seguir? Todos conocemos el penoso estado del sistema político italiano, apenas unos años después de haber sido reformado supuestamente a fondo. Pero, como acaba de recordarnos Umberto Eco, si Berlusconi se comporta del modo que lo hace es debido a la permisividad de la propia sociedad italiana. Y en esto sí que podemos hablar de ciertas similitudes entre la sociedad española y la italiana. Afortunadamente, la corrupción política por aquí no ha llegado aún a los niveles que ha alcanzado en Italia, pero la falta de civismo de que habla Shukri Said en el primer artículo que comentamos aquí sí que se reproduce por nuestros lares. ¿Acaso no nos vemos reflejados en el retrato que hace Said de la sociedad italiana? ¿Quién no ve los coches aparcados en doble fila, la descortesía hacia el prójimo, el incumplimiento de las normas, el individualismo exacerbado y la falta general de conciencia cívica como elementos igualmente característicos de la sociedad española? Hablábamos hace tan sólo unos días del nepotismo entre nuestros políticos y comentábamos cómo se trata de una práctica que se extiende por todos sitios. Y, por favor, que no se llame nadie a engaño, existen sociedades en las que este tipo de comportamiento no son moneda de uso común. Lo puedo afirmar porque lo he vivido yo personalmente. Visto lo visto, ¿puede sorprender a alguien que esta corrupción socialmente aceptada se extienda también por el mundo de los negocios y la política? ¿Cuál es la causa última del problema? No me queda más remedio que afirmar, con Said, que se trata de la permisividad total. Por desgracia, cuando tiramos el agua sucia de la dictadura por la ventana, también nos deshicimos del concepto mismo de moralidad (y, cuidado, porque no estoy hablando ahora de ética, que sin duda no existió para nada durante los cuarenta años de franquismo, sino de moralidad, la expresión social que toman los preceptos éticos comúnmente asumidos). Durante muchos años nos hemos acostumbrado a la idea de que el "todo vale" es lo único auténticamente democrático y, en consecuencia, nos hemos opuesto a cualquier idea de moralidad, de preceptos éticos socialmente aceptados que castigan el comportamiento asocial. Por el contrario, desde los años de la famosa movida madrileña se nos vende el libertinaje egoísta como algo presuntamente liberador y progre. Nos hace falta una ética cívica y laica como al aire mismo. Por ahí debieran dirigirse los esfuerzos del progresismo, y no por la senda del "todo vale", que bien poco tiene que ver con nuestra tradición intelectual. Si no nos aplicamos a ello, no habrá forma de recuperar la supremacía de las ideas progresistas en la sociedad española y tampoco podremos profundizar en la implantación de la democracia y la modernización de nuestras estructuras. {enlace a esta historia}Es esa corrupción de la permisividad total que desde la esfera pública anega la esfera privada, permitiendo que cónyuges infieles se toleren sin que se llegue nunca a clarificación alguna, y haya tantos hijos desorientados sin que nadie se pregunte nunca por las razones de su insatisfacción. Es esa corrupción que se difunde con la impaciencia ante las reglas; con la violación constante de los límites de velocidad y de los derechos de los peatones, vistos definitivamente como meros bolos que derribar; que admite el aparcamiento en doble fila o sobre las aceras. Es esa corrupción que niega a los tutores y a los docentes la autoridad del Estado porque las instituciones universitarias y hospitalarias exhiben en sus nombramientos un clientelismo más allá de toda decencia. Es esa corrupción que se complace en la evasión fiscal y vende su propio voto electoral; que construye abusivamente confiando en una condonación que antes o después llegará. ¡Si aprueban el escudo fiscal para los ricos, cómo no van a aprobar la condonación para los ladrillitos en la playa!
De mentira en mentira, las patrañas de Estado se extienden en cualquier frente, sin consideración alguna hacia todo lo que no sea el poder como fin en sí mismo y el propio interés. El rechazo de los africanos tiene lugar sin una mínima selección de quien pueda optar al derecho de asilo, suscitando la alarma internacional: ¿qué más da? Hay elecciones y la Liga Norte debe reivindicar su propia banderita sobre la piel de los más pobres del mundo. Y, en su estela, el Cavaliere se queja de que Milán se ha vuelto una ciudad africana. Después, al día siguiente, va a estrechar la mano a Obama. ¿Qué podía esperarse más allá de un café?
La corrupción de las costumbres vuelve desde la esfera privada a la pública y apenas da tiempo a que se atenúe la presión de la prensa sobre el Noemigate cuando otros escándalos se proponen a la atención pública. Berlusconi ha sido acusado de haber pagado el falso testimonio del abogado inglés David Mills en un proceso sobre dinero negro que parece conducir a quien fue elegido por tercera vez como presidente del Gobierno en abril de 2008. Lo primero que hace el Parlamento de los designados por los partidos (no de los elegidos por el pueblo) es votar con fulminante rapidez una ley que deja indemne al presidente del Gobierno ante procesos penales en curso: la ley pasa a la historia como Laudo Alfano por el nombre del ministro de justicia que la ha propuesto. El proceso Mills se divide en dos ramas: la que atañe a Mills ha concluido hace poco con la condena del abogado; la que atañe a Berlusconi se interrumpe con la remisión del Laudo Alfano al Tribunal Constitucional, que ya anuló un procedimiento análogo, el Lodo Schifani, hace pocos años. La Corte establece la discusión de la constitucionalidad del Lodo Alfano para el próximo mes de octubre. Entretanto, dos de los 15 jueces de la Corte se reúnen para cenar a mediados de mayo con el ministro Alfano y el presidente Berlusconi en casa de uno de esos magistrados. Estalla el escándalo debido a la inoportunidad de que quien es juzgado se siente a la mesa con su juez, pero esto último, con toda razón, evoca la misma justificación esgrimida por Berlusconi sobre sus fiestas: "En mi casa yo hago lo que quiero". Casi como si la dignidad institucional fuera un uniforme de trabajo.
[Fri Jul 10 09:11:58 CEST 2009]
De la misma forma que hace ya varios años escribí en estas mismas páginas algún que otro comentario elogiando a Aznar por su decisión de limitar su mandato a dos legislaturas (algo que me parecía entonces, y aún hoy, digno de elogio no sólo por lo que significa de demostrar cierto desapego del poder, sino también porque cumplió con la palabra dada), ahora me toca criticarle precisamente por lo contrario. Según leemos en La Vanguardia Aznar ha reconocido en el transcurso de una entrevista con el semanario Época que se plantea el regreso a la actividad política "todos los días". Da la sensación con ello de arrepentirse de la decisión que tomara en el 2004 de no presentarse a la reelección, decisión que, como decía, creo que le honra. Pero, en fin, visto lo visto y, una vez leídas estas recientes declaraciones, no me queda más remedio que comentar que la verdad es que se nota que se plantea constantemente su retorno a la política, a juzgar por su permanente intervención en todos los asuntos que se debaten como si aún fuera el líder de su partido. Ya lo he explicado en varias ocasiones: de todos los ex-presidentes de nuestra joven democracia, no me cabe duda alguna de que Aznar es quien más alza la voz para hacer una defensa claramente partidista de tal o cual posición, cuando lo habitual es que los ex-presidentes adopten una actitud bastante más alejada y reflexiva, menos cortante y sectaria. Vamos, que a Aznar se le nota claaramente que preferiría trabajar directamente desde la sede del PP en la calle Génova, en lugar de presidir la FAES en lo que parece ser una especie de semi-jubilación. Todo ello debe llevar a plantearnos si acaso no habría hecho mejor en presentarse a la reelección en el 2004. Al menos todos tendríamos las cosas mucho más claras. Quizá la decisión que tomara en aquel entonces no fuera sino un error, por más que nadie lo haya querido reconocer públicamente. {enlace a esta historia}
[Thu Jul 9 10:21:23 CEST 2009]
El País publicó este martes un artículo de Jean Pisani-Ferry sobre la flexibilidad laboral que merece la pena reseñar aquí. Comparando el comportamiento del desempleo en España y Alemania en medio del ajuste económico que estamos viviendo, Pisani-Ferry concluye:
Se trata de algo que varios analistas han ido advirtiendo en tiempos recientes: el mercado laboral español es demasiado rígido. Sin embargo, casi se diría que plantear una reforma del mercado laboral en nuestro país equivale a mentar a la bicha. Siempre se interpreta automáticamente como despido libre, cuando en realidad son muchos otros los aspectos de nuestra política de empleo que pudieran ponerse sobre la mesa de negociación. En fin, que reforma no siempre ha de implicar recortes en las prestaciones sociales, sino tan sólo un cambio para ajustarse a unas nuevas condiciones. En este sentido, de nada vale negar la evidencia de que nuestro mercado de trabajo adolece de muy serios problemas. La solución puede que esté o no en el despido libre. Eso habrá que discutirlo donde corresponde: en los medios de comunicación y en la mesa de negociación entre los agentes sociales. ¿Para qué está si no la democracia? Yo no creo que el despido libre sea necesariamente la solución al problema que tenemos entre manos, pero eso no equivale a decir que me cierro en banda siquiera a discutirlo. ¡Ya está bien de vetos y dogmatismos! Pero, por la misma regla de tres, también le exijo a la patronal que no se niegue a discutir otros aspectos que a lo mejor no le pueden beneficiar tanto, como la escasa importancia que nuestros empresarios conceden a la enseñanza continua o a la inversión en R+D+i. En cualquier caso, como bien señala Pisani-Ferry:Las dos economías son, pues, flexibles en el sentido de que las empresas ajustan sus efectivos y reducen sus costes, pero de manera muy diferente. En España, el ajuste recae sobre el empleo de los jóvenes menos cualificados, mientras que Alemania juega con la flexibilidad de las horas de trabajo y mutualiza el coste social de su reducción.
Ya sabemos en qué quedan muchas veces las predicciones de la OCDE, ciertamente. De todos modos, suena sin duda bastante probable que las cosas terminen siendo así si no acertamos a encontrar una solución entre todos. Y no olvidemos, por cierto, que la legislación laboral alemana actual es precisamente consecuencia de aquella Agenda 2010 propuesta por Gerard Schroeder y que tanta polvareda levantara entre los sindicatos y el ala izquierda del SPD. Pues bien, ahora resulta que si no se hubiera aplicado entonces, es bien posible que los trabajadores alemanes habrían de afrontar unas tasas de desempleo bastante más altas que las que tienen en estos momentos.En los próximos tiempos, la prioridad de las políticas de empleo va a ser evitar que el paro inducido por la crisis desemboque en la exclusión permanente de una parte de la población activa. Se afronta un gran riesgo, pues eso fue lo que sucedión en Europa con los prejubilados de los años ochenta y también en la mayoría de países que han sufrido graves crisis financieras.
Aunque no se vean abocados a la jubilación, los trabajadores apartados del empleo durante mucho tiempo pierden cualificación y motivación, y sólo pueden reinsertarse en el mercado laboral a costa de esfuerzos considerables.
La OCDE acaba de predecir que, incluso después de que sus efectos inmediatos hayan sido absorbidos, la actual crisis podría inducir en la zona euro un aumento del denominado paro estructural de hasta un punto y medio. Y prevé, y esto es significativo, que ese aumento será mucho más alto en España (más de dos puntos y medio) que en Alemania (entre medio punto y un punto).
¿Qué hacer, pues? El mismo Pisani-Ferry termina su artículo con los siguientes comentarios:
Es una pena que Pisani-Ferry no se lance a hacer propuesta alguna, sino que se limite a describir la situación. Todos somos conscientes del problema del desempleo estructural y la falta de dinamismo de las economías europeas, creo yo. También es una verdad de perogrullo afirmar que unos modelos sociales son más justos o eficaces que otros. Por supuesto que sí. ¡Pero eso ya lo sabíamos sin necesidad de leer un artículo de Pisani-Ferry! Parece que le da miedo llegar a la afirmación final que tan sólo deja entrever: que la flexibilización del mercado laboral, acompañada de una seria política social de protección al desempleado que potencie su reciclaje para adaptarse a los cambios es la única que parece estar dando resultados en los países de nuestro entorno. Es lo que se ha venido en llamar flexiseguridad, y que Zapatero ya defendiera durante el reciente 37 Congreso Federal del PSOE, aunque no está nada claro que lo hiciera más que retóricamente, pues parece haberlo abandonado en el cajón del olvido, a juzgar por sus recientes declaraciones sobre el tema. Otro artículo —éste de Antonio Papell, y publicado en el Periódico de Catalunya— hace hincapié en la importancia de fijarse en el modelo alemán e indica las líneas por las que podemos trabajar:Así que la crisis vuelve a plantear bajo otra luz la cuestión de la flexibilidad laboral. Ayer se trataba de favorecer la redistribución del empleo entre sectores y empresas, y de promover un retorno gradual hacie el pleno empleo. Hoy, se trata de absorber un impacto violento minimizando sus costes sociales inmediatos y sus costes económicos a largo plazo.
En ambos casos, ciertos modelos sociales son más justos o eficaces que otros.
Estoy de acuerdo. El inmovilismo del Gobierno en este asunto no ayuda en nada a solucionar el problema de fondo. Las resoluciones aprobadas por el 37 Congreso Federal del PSOE van en la línea acertada, pero parece que falta el coraje político para apostar por la flexiseguridad seriamente. Espermos que no caiga todo en saco roto y nos veamos dentro de una década o así —cuando llegue la próxima recesión cíclica— una vez más en las circunstancias de siempre. Lo nuestro en España se parece demasiado a la teoría aquella del eterno retorno: siempre volvemos al mismo lugar de partida y no acertamos a aprender de los errores. Tampoco quiero ser demasiado negativo, porque en muchos otros aspectos sí que hemos aprendido de errores pasados y hemos avanzado sin lugar a dudas, pero en el aspecto de las políticas laborales parece que nos encontramos perpetuamente en el mismo sitio. ¡A ver cuándo nos atrevemos a ponerle solución! {enlace a esta historia}En España se consumen ingentes cantidades de recursos en financiar el subsidio de desempleo —se acaban de aplicar 19.000 millones de euros adicionales—, cuando se podría haber evitado con un coste incluso menor la desaparición de una parte sustancial de los puestos de trabajo destruidos. Obviamente, estamos a tiempo todavía de intentar unos cambios que en otros países —y no sólo en Alemania— han dado resultado. La negativa sindical a negociar y la ciega defensa que hace el Gobierno de las posiciones sindicales son, por lo tanto, una obstinada locura que no nos lleva a parte alguna.
[Wed Jul 8 16:26:15 CEST 2009]
Me ha gustado la viñeta de El Roto publicada hoy por El País:
{enlace a esta historia}
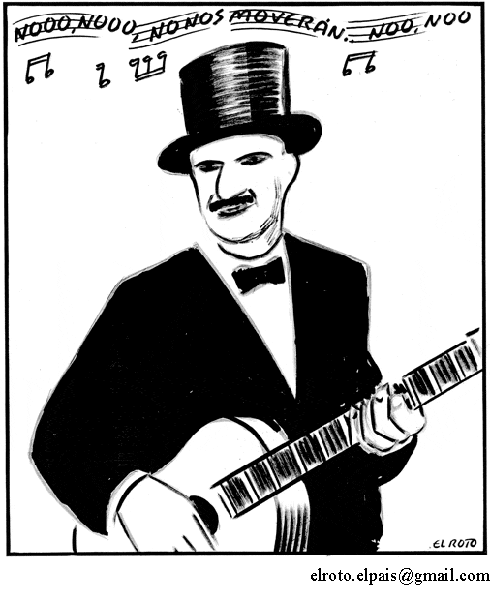
[Tue Jul 7 14:03:00 CEST 2009]
Hace ya varios días tuve la oportunidad de leer en El País un muy buen artículo de Paul Kennedy elogiando la cautela de Obama durante estos primeros meses de mandato presidencial y que merece la pena resaltar aquí. Frente a los ataques de la derecha neocon exigiendo una actitud clara y dura de oposición a Irán (algo que, por cierto, George W. Bush no hizo jamás, salvo en el mero uso de la retórica, que siempre es gratuita), Kennedy defiende la cautela de Obama con argumentos irrefutables:
Sin embargo, estima Kennedy, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial la estrategia estadounidense dio un giro fundamental y pasó a colocar sus tropas siempre en primera línea, considerando el globo entero como su área de influencia, al menos potencial. Todos sabemos en qué acabó esa tendencia durante las décadas que siguieron a 1945: tanto Europa como otras potencias abdicaron casi por completo de sus responsabilidades internacionales y dejaron que toda la responsabilidad para la resolución de los conflicots recayera exclusivamente en Washington. Sencillamente, era mucho más cómodo ver los toros desde la barrera y, cuando se terciaba, criticar a los americanos y quedar de lujo con todo el mundo. De hecho, tanto nos hemos acostumbrado aquí en Europa a adbicar de nuestras responsabilidades que todavía no hemos acertado a encontrar una nueva política común de defensa y seguridad que nos coloque donde sin duda debemos estar, en el centro mismo del escenario junto a las otras grandes potencias. Sin embargo, tiene razón Kennedy al apuntar que esa estrategia estadounidense ha de cambiar en el nuevo escenario que tenemos entre manos en este siglo XXI:Hay dos razones —o, más bien, dos niveles de razones— que explican la cautelosa actitud de la Casa Blanca.
La primera es de orden práctio: ¿qué puede hacer en concreto Estados Unidos en Irán? La respuesta es: "nada". Más que ayudar al país, la intervención estadounidense exacerbaría la situación. Como señalaba muy atinadamente el senador por Connecticut, Christopher Dodd, lo peor que podría hacer Washinton es darle al desgastado Gobierno iraní la posibilidad de decir que se trata de una oposición dirigida desde Estados Unidos, que las manifestaciones multitudinarias se convocan desde Estados Unidos.
Todo estadounidense con un mínimo conocimiento de la historia de su país debería entenderlo. Cuando estalló la Guerra Civil Americana, varios países europeos hablaron de prestar apoyo a los Estados del Norte o de intervenir en defensa del Sur. Pero eso era una pura fantasía. En ese momento, los estadounidenses estaban decididos a dirimir sus diferencias, de la misma manera que hoy los iraníes están resolviendo las suyas, aunque esto les pueda llevar un año, dos, o toda una década. No tiene sentido alguno que el Tío Sam se meta a enfangarse en aguas pérsicas.
Y esto nos lleva al segundo nivel de razones. Pese a sus muchos problemas internos, Estados Unidos cuenta todavía con una inmensa reserva de recursos para intervenir en la mayor parte del globo. Y no ha dejado de tenerlos desde 1917, más o menos, cuando le tomó la delantera a Europa como centro de la política mundial. Aquel año intervino, y de forma decisiva, en la Primera Guerra Mundial, y volvió a hacerlo, todavía más decisivamente, en la Segunda.
Acierta Kennedy, creo yo, en ambos puntos. En primer lugar, la constante intervención estadounidense en todo los rincones del globo puede conducir a menudo al efecto contrario de lo que se pretende conseguir. Como bien afirma, en el caso de Irán no haría sino potenciar precisamente un viraje del régimen hacia posiciones reaccionarias al sentirse atacado desde Washington. ¿Cuántas veces no habremos visto ese comportamiento? Sin embargo, los neoconservadores, como de costumbre, están más preocupados de ganar puntos en casa con su retórica belicista que en solucionar los problemas. Cierto, como bien indica Kennedy, el intervencionismo americano no haría sino dificultar las cosas para la oposición democrática en Irán. Pero, ¿quién piensa que el objetivo de los neoconservadores sea en realidad instaurar un régimen democrático en Irán? Ellos se limitan tan sólo a usar la crisis para hacer llamamientos a favor de una política más dura, atacar a Obama y ganar puntos entre sus bases. Lo demás les importa bien poco. En definitiva, que usan las crisis internacionales como meros escenarios donde proyectar sus estrategias para ganar votos en casa y poco más. Que se solucione el problema en Irán les trae sin cuidado. Ellos continúan aplicando los mismos métodos que tan "estupendos" resultados dieron con George W. Bush, demostrando una vez más la absoluta incapacidad de los dogmáticos de todo pelaje para aprender de sus propios errores.En mi opinión, creer que Estados Unidos debe capitanear siempre la carga de la caballería global y hacerla intervenir en lugares muy alejados de sus fronteras no sólo es una falsa ilusión, sino también una receta para el desastre. Se trata de una creencia basada en la suposición constante de que nos encontramos ante el peor de los escenarios: Irán enviando misiles nucleares a Israel, Corea haciendo lo mismo con Japón o los talibanes volando por los aires el Yankee Stadium. Es imposible tener una sociedad civil permanentemente organizada en torno a unas hipótesis de desastre inminente; no estamos en plena Batalla de Inglaterra, con los nazis preparándose para atacar al otro lado del Canal de la Mancha.
Pero todo esto, a su vez, está directamente relacionado con el otro punto que también menciona Kennedy: a los ultraconservadores estadounidenses les interesa radicalizar el discurso y empozoñarlo todo con su visión apocalíptica del futuro. Si se les presta atención, resulta que todo (absolutamente todo) nos pone al borde de la mayor crisis de la historia de la Humanidad. En esto se diferencian bien poco de los ecologistas que no paran de advertirnos sobre las serias amenazas que se ciernen sobre todos nosotros si no cambiamos radicalmente nuestra civilización. Es paradójico, por cierto, que ambos extremos se toquen, una vez más. En fin, es lo que tiene el dogmatismo. {enlace a esta historia}
[Tue Jul 7 11:59:52 CEST 2009]
Hay ciertas cosas de este dichoso país que acaban con la paciencia de un santo. Cuando amigos y conocidos me preguntan sobre la vida en los EEUU, invariablemente contesto que es mucho más cómoda que por estos lares. Siempre tengo la sensación de que no se me entiende del todo, pero es que es bien difícil de explicar. Pues bien, hoy me he encontrado con un magnífico ejemplo. Aunque estoy pasando el verano con la familia en un chalet de las afueras, regreso de cuando en cuando a la casa en Sevilla capital, donde todavía necesito contar con ciertas cosas mínimamente necesarias para llevar una vida digna hoy día (agua, electricidad, alimentos...). Como es lógico, una de estas necesidades fundamentales es la ducha diaria, pero como quiera que aún no podemos contar con gas-ciudad en todos sitios (a pesar de que estamos en un barrio de una gran capital y casi a punto de finalizar la primera década del siglo XXI), no me queda más remedio que tirar de bombona de butano. Ahora bien, las que tengo en casa se han quedado vacías, con lo que he tenido que llamar a Cepsa para pedir que me traigan una nueva y, ante mi sorpresa, me cuentan que durante el verano no hacen reparto por la tarde, así que no me queda más solución que esperar sin ducharme hasta mañana por la mañana (se refieren, en realidad, al mediodía, como de costumbre). En otras palabras, que ¡les importa un bledo el servicio al cliente! Oiga, aquí lo más importante es que el trabajador tiene derecho a no trabajar las tardes durante el verano porque hace mucho calor. Pues me parece muy bien, ¿pero es que acaso no se les ocurre contratar a alguien para que trabaje ese turno a cambio de una bonificación, como se hace en otros países? ¿O es que la solución ha de ser siempre incordiar al cliente y extender lo más posible las molestias para disfrutar de los derechos? Como era de esperar, lo mismo se aplica a todo lo demás, claro: oficinas de la Administración, que obligan a los ciudadanos a perder horas de trabajo para hacer sus gestiones, por más que después soltemos lágrimas de cocodrilo sobre nuestros bajos niveles de productividad cuando corresponde hablar de economía; muchos comercios pequeños que después se quejan de la "competencia desleal" de los grandes, que sí que permanecen abiertos por las tardes; etc. ¿Y qué decir de la escuela que solamente concede unos días durante la primera semana de julio para echar la matrícula para el próximo curso ("lo siento, si usted prefiere tomarse sus vacaciones durante ese periodo de tiempo tendrá que arreglárselas para aparecer por ventanilla de todos modos", parecen decir) y, además, nos hace rellenar el mismo impreso por triplicado con la mismísima información, como si no existiera el papel-carbón, que se decía antes, o como si acaso no pudieran ellos encargarse de hacer las copias? En fin, que por aquí no se presta atención alguna a los procesos y a la organización en general. Perdemos toda la energía en las grandes declaraciones de principios y la retórica de los derechos, pero nos importa un pimiento el día a día de la gente. De ahí mis comentarios, como decía al principio del todo, sobre lo cómodo que es vivir en otros países y el suplicio constante que tiene uno que sufrir por estos lares. Parece mentira, pero hasta la gestión más nimia puede convertirse rápidamente en un auténtico martirio, y todo porque estos asuntos no se consideran lo suficientemente importantes. Ya sé que estas cosas son difíciles de entender para quien no ha tenido nunca oportunidad de ver otra cosa, pero de verdad que me sacan de mis casillas, como sucede con buena parte de los residentes extranjeros en nuestro país. A ver cuándo nos preocupamos de ellas. {enlace a esta historia}
[Tue Jul 7 11:41:13 CEST 2009]
Si mal no recuerdo, no hace mucho escribía sobre UPyD para expresar mi desencanto con una formación que cada vez se parece más a una mera herramienta de uso personal de su líder, Rosa Díez, con escasa democracia interna (de hecho, quizá hasta menos que otros partidos políticos de mayor implantación) y obsesionada por completo con el tema de las autonomías. Pues bien, el diario Público comparte hoy con nosotros una breve entrevista con Mikel Buesa en la que el fundador de dicho partido lanza precisamente las mismas críticas. No parece, pues, que andara muy descaminado en mis comentarios. Sigo pensando que en España nos hace falta una formación política de centro, pragmática, moderada, que venga a imponer cierto sentido común en lo que de otra forma no es sino un constante toma y daca entre socialistas y populares, ambos conscientes de que son los amos del cortijo siempre y cuando el oponente pierda, lo que no hace sino fomentar el negativismo como única estrategia política. Pero, como dijera Ortega y Gasset en un contexto bien diferente, "no era esto, no era esto". Rosa Díez es demasiado narcisista, se quiere mucho a sí misma, y está construyendo una organización a su medida. No es esto lo que hace falta, no. Mucho me temo que todo acabe en una nueva desilusión del electorado español con el centrismo, a pesar del enorme servicio que ha prestado a nuestro país en los últimos treinta años: durante la transición política, moderando a diestro y siniestro y sentando las bases del periodo más largo de democracia que hemos vivido los españoles, y después el CDS de Suárez contribuyendo a darle al PP la pátina de centrismo que necesitaba para convertirse en alternativa de gobierno durante los años noventa. {enlace a esta historia}
[Mon Jul 6 13:35:43 CEST 2009]
Hace ya varios días leí en las páginas de El País un artículo de Rafael Argullol sobre la biblioteca personal de Hitler que me llamó la atención por tres detalles anecdóticos:
Como decía, son varios los elementos que me parecen dignos de mención. ¿A qué se debe la idea de entremezclar los libros sobre la Iglesia católica con los pornográficos? ¿Acaso vio Hitler una conexión profunda o se trata, por el contrario, de un mero intento de desacreditar el catolicismo? ¿Y cómo explicar la ausencia de libros filosóficos en un dictador que pretendía sentar las bases de toda una nueva civilización, ni más ni menos? Como indica Argullol, ¿ni siquiera Nieztsche y Schopenhauer, supuestos predecesores del irracionalismo con que se identificaba el nazismo? Finalmente, ¿qué decir de la escasez de libros de poesía? Quizá sea eso lo que sorprenda menos de todo, la verdad.La clasificación de los libros no es irrelevante. Junto a la abundante presencia de títulos sobre asuntos militares y la curiosa insistencia en temas peculiares, como la cría de caballos, algunas secciones son particularmente elocuentes. Oeschsner cita 400 libros dedicados a la Iglesia católica, textos que el bibliotecario Hitler ha entremezclado con obras pornográficas, profusamente anotadas con comentarios groseros. No deja de ser interesante esta asociación entre pornografía y catolicismo en alguien que acarició la idea de fundar una nueva religión. Como interesantes son los casi mil volúmenes de "literatura popular y sencilla", en palabras de Oeschsner, conservadas por el fundador de un imperio destinado a durar un milenio. En este grupo destacan las "novelas del Oeste" de Karl May y los relatos detectivescos del británico Edgar Wallace, dos autores con gran éxito en aquellos años, sin olviar el nutrido apartado de novelitas sentimentales, en especial de Hedwig Courts-Mahler, una suerte de Corín Tellado alemana de la época, por lo que cuenta Oeschsner.
Ninguna palabra, en cambio, sobre autores literarios de más envergadura. Por lo que deducen el historiador Ryback en su reciente Hitler's Private Library y el periodista Oeschsner en 1942, el Führer nunca estuvo demasiado atento a lecturas de fuste, si bien tenía mucho interés en mostrarse ante sus allegados como un hombre forjado culturalmente a sí mismo, autodidacta, que nunca necesitó de los circuitos académicos, en los cuales, como es sabido, había sido rechazado durante sus años vieneses. No podemos saber si Hitler se sumergió en las obras completas de Fichte que le regaló Leni Riefenstahl —ni siquiera si las hojeó en alguna hora perdida entre mitin y mitin—, pero llama la atención que no aparezcan por ningún lado los muy manipulados Nietzsche y Schopenhauer, supuestos filósofos de cabecera. En cuanto a poetas y novelistas, el único de relieve es Jünger, en cuyo libre Tempestades de acero, Hitler ve un modelo para sus propias memorias de la Primera Guerra Mundial, obra que nunca llegó a escribir.
En fin, quizá estemos prestando demasiada atención a algo secundario. Las bibliotecas personales, después de todo, suelen ser una mezcla de compras de su dueño con regalos de amigos y conocidos que no siempre aciertan en su elección. Lo digo por experiencia propia. No sé lo que pensaría más de uno si le echara un vistazo a mis estanterías. A lo mejor pensaba que soy un auténtico adalid de la lucha armada al ver entre mis libros varios volúmenes dedicados al tema, sin darse cuenta de que casi todos fueron leídos en su momento para escribir un trabajo sobre el tema en un curso de la Universidad, por poner tan sólo un ejemplo. ¿Y qué decir de los varios opúsculos de propaganda de antiguos países comunistas que conseguí gratis durante un par de días a finales de los ochenta mientras un amigo y yo íbamos de embajada en embajada por Madrid recogiendo todo lo que nos pasaran sin pagar un duro? Hay ahí algún que otro tesoro, la verdad, pero bien poco que tenga que ver con mis simpatías ideológicas. Imagino que un personaje relevante como lo fue Hitler recibe aún más regalos que puede que tengan que ver o no con sus intereses y gustos personales, pero que por obvias razones no queda más remedio que aceptar. {enlace a esta historia}
[Mon Jul 6 13:06:11 CEST 2009]
Entristece leer el sobrecogedor relato de la muerte del joven hondureño que se estaba manifestando a favor de Zelaya en el aeropuerto de Tegucigalpa. Recuerda a otros tiempos en los que la lógica de la Guerra Fría servía para justificar cualquier desmán cometido en nombre del anti-comunismo y los sacrosantos "valores de Occidente". Creíamos que habíamos dejado ya la brutalidad golpista a nuestras espaldas, y de pronto nos despertamos con las imágenes de un joven de 19 años asesinado de un tiro en la nuca por los gorilas de siempre. Como de costumbre, dos no se pelean si uno no quiere. No paran de oírse acusaciones cruzadas por todos sitios, pero lo cierto es que estamos, en primer lugar, ante un golpe de Estado en toda la regla, por más que algunos lo quieran negar. Pero es que, segundo, el propio Zelaya tiene también una buena parte de responsabilidad en todo lo que está pasando por forzar un referéndum inconstitucional en favor de su reelección. O, lo que es lo mismo, que ni a unos ni a otros les parece importar un bledo la legalidad constitucional si no sirve para imponer su particular verdad partidista.
Tal y como sucediera en nuestro país allá por los años treinta, entre unos y otros están conduciendo a Honduras a la guerra civil. Lo fácil, dadas las circunstancias, es tomar partido y decantarse por uno de los bandos en conflicto, pero no me parece nada sensato, dadas las circunstancias. Por desgracia, al cortoplacismo populista de Zelaya han respondido por el otro lado con la brutalidad golpista. Tal y como se presenta el panorama, me niego a apoyar a uno ni a otro. Si acaso, lo único razonable me parece que es exigir la restauración del Gobierno de Zelaya, pero asegurándose también de que no lleva a cabo consultas inconstitucionales para eternizarse en el poder siguiendo la senda de Chávez en Venezuela. Y, por lo que hace a la comunidad internacional, no entiendo cómo no impone sanciones al Gobierno de los golpistas. Si este tipo de medidas tienen alguna vez posibilidad de funcionar es precisamente en este tipo de situaciones donde se ha dado un golpe de mano sin contar con suficiente apoyo popular ni legitimidad. Las sanciones económicas no funcionan, por otro lado, en casos como los de Irán, Cuba, Corea del Norte o la Cuba de Fidel. Parece claro.
{enlace a esta historia}

[Thu Jul 2 11:36:14 CEST 2009]
La Vanguardia publicó ayer un interesantísimo artículo sobre el nepotismo en la política española. A nadie se le esconde que bastantes candidatos con posibilidades de salir en las recientes elecciones europeas eran familiares de otros políticos bien establecidos en nuestro país. La lista es larga y vergonzosa: la hija de Manuel Fraga, Carmen; el heramno de Ana Mato, Gabriel; el cuñado de Mariano Rajoy, Francisco Millán Mon; la ex-esposa de Felipe González, Carmen Romero; el marido de la diputada Carmen Hermosín, Luis Yáñez; Ana Miranda, del BNG, emparentada con Xosé Manuel Beiras... en fin, que todo queda en familia. Cierto, se trata de una minoría de diputados, pero algo claramente desproporcionado teniendo en cuenta el número de personas que enviamos a Estrasburgo. Y ahí no queda la cosa, sino que también habría que tener en cuenta otros casos bien conocidos, como el de Ana Botella, esposa de Aznar y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, los hermanos de Josep Lluís Carod y Joaquim Nadal, que también están desempeñando cargos de confianza en el Gobierno catalán, como sucedió también con Ernest Maragall, hermano de Pasqual, o con Oriol Pujol, hijo del otrora President y portavoz de CiU en el Parlamento catalán. Por no hablar, como bien se afirma en la noticia, de la época de Aznar, con los clanes de Cabanillas y Arias salgado. La verdad, da vergüenza ajena.
¿Pero por qué ha de preocuparnos nada de esto? Como se indica en el propio artículo:
Estoy completamente de acuerdo con Bilbeny, pero no tanto con Domènech. Cierto, conforme se consolidaba la democracia en nuestro país se ha ido definiendo cada vez más eso que muchos llaman la clase política. No se trata, evidentemente, de una clase social en términos sociológicos, pero sí que es algo comparable a otros colectivos de intereses, como pudieran ser los funcionarios, los profesores o los pescadores. Pero esto es más bien consecuencia directa de la profesionalización de la política, a la cual aún no ha encontrado nadie solución alguna. Por otra parte, no estoy para nada de acuerdo con su afirmación de que el nepotismo en nuestro país es comparable al de otros países de nuestro entorno, a no ser que se esté refiriendo exclusivamente a países como Italia, Portugal o Grecia, porque las cosas son bien distintas más allá. Si algo no eché de menos durante mi estancia en los EEUU fue precisamente la extraña sensación de agobio que se siente cuando un familiar te pide que intercedas por él para que le quiten una multa, le encuentres un trabajo o se le dé un tratamiento de favor mientras solicita algo. Por aquí es moneda de uso común, por allí no me sucedió jamás. Estoy mucho más de acuerdo, por tanto, con Bilbeny. El nepotismo está tan asumido en nuestra sociedad que casi ni se nota. Se considera de lo más lógico y normal. Por tanto, no está limitado al ámbito político, sino que se exitende por todos los ámbitos de la vida en sociedad. Como en el caso de muchos otros problemas, no seremos capaces de solucionarlo hasta que asumamos esa realidad. Tenemos que dejar de apuntar el dedo acusador contra éste o aquél político y asumir que el nepotismo es un vicio nacional que debemos combatir en todos sitios al mismo tiempo, empezando por nuestro propio ámbito personal. Al fin y al cabo, lo que hace falta es una conciencia cívica mucho más asentada. {enlace a esta historia}Norbert Bilbeny, catedrático de Ética de la Universitat de Barcelona, considera que la política de clanes familiares "revela la falta de tradición democrática y de cultura ética, así como la debilidad tanto del enchufado como del que enchufa, que parecen decirnos que no han podido contar con nadie más para el puesto".
(...)
"Los cargos democráticamente electos no están ahí para favorecer a sus amigos y parientes, sino que son agentes al servicio de los ciudadanos que los han elegido", recuerda Antoni Domènech, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat de Barcelona. Domènech no considera que en España haya un problema de nepotismo comparativamente mayor que en otros países del entorno, sino que forma parte "de una crisis general, por la tendencia de los representantes políticos a independizarse de los intereses de la ciudadanía y a constituirse en una clase con intereses propios y cierto espíritu de cuerpo".
Norbert Bilbeny destaca que "la familia tiene un gran peso en España como en otras zonas del Mediterráneo y Sudamérica". Por ello, la endogamia y el favoritismo a favor de los parienets "se dan en todos los ámbitos sociales y niveles socioculturales del país. Están tan extendidos, que casi nadie acusa a nadie por ello. Es una forma de autoprotección. Pero no deja de ser una conducta ilegal en ocasiones o al menos inmoral, aunque no sea delito".
[Wed Jul 1 16:51:46 CEST 2009]
Me ha encantando la columna de Elvira Lindo publicada hoy por El País:
No voy a entrar a hablar aquí del aborto, sino más bien de la actitud del PP que critica Lindo (aunque, dicho sea de paso, me parece curioso que fueran los mismos conservadores que fomentaran el nacimiento de hijos de madres solteras mediante las políticas de subsidios que ella menciona quienes se rasgaran las vestiduras después por el aumento de embarazos no deseados). El caso es que los dirigentes del PP hace ya tiempo que vienen cayendo en esta clara incoherencia: se defiende a ultranza las prerrogativas del Estado central, se lanzan una y otra vez advertencias sobre los peligros de un nacionalismo desbocado que siempre está "a punto de romper España" y, a continuación, se defiende sin ningún problema una política de boicot a cualquier legislación que no les guste, haciendo uso para ello de los gobiernos autonómicos que ellos controlan. En otras palabras, que el PP únicamente parece criticar las estrategias disgregadoras de las autonomías si están gobernadas por los demás (especialmente los nacionalistas), pero no si son sus propios correligionarios quienes llaman con descaro al desacato. {enlace a esta historia}Uno de los pilares ideológicos del Partido Popular es la creencia en el Estado. Durante años gran parte de su discurso se ha centrado en señalar cómo los nacionalistas debilitan y socavan las decisiones generales. La idea sería respetable si quien la defiende fuera coherente. Pero no. El PP es experto en organizar rebeliones contra las decisiones del Parlamento. El tabaco, la Educación para la Ciudadanía, la ley del aborto. Como respuesta, por ejemplo, a lo que no es más que un marco legal que no obliga a nadie a tomar una decisión que vaya contra sus principios, las comunidades autónomas peperas se preparan para aleccionar ideológicamente a las futuras madres: ten un hijo, tenlo, si luego no puedes hacerte cargo de él, lo das en adopción y santas pascuas. En Estados Unidos la maternidad se "protegió" con ayudas económicas a las chicas de barrios deprimidos. El resultado de esta política social fue que las adolescentes se cargaron de hijos no deseados para ser beneficiarias de esos subsidios. No hay que culparlas, en algunos casos el dinero les permitía huir de un padrastro que las maltrataba. Hace tiempo que e ste sistema está en entredicho. Entre otras cosas porque lo que estimula la maternidad es la flexibilidad laboral, la no discriminación de las embarazadas y un buen sistema de escuelas infantiles; es decir, la ayuda a ese niño del que luego se olvidan las caritativas organizaciones de apoyo al embarazo.
[Wed Jul 1 16:44:30 CEST 2009]
Si ayer escribíamos que nos alegraba el posicionamiento público de los EEUU contra el golpe de Estado en Honduras, hoy toca congratularse por el hecho de que Obama haya criticado también la posibilidad de que se celebre en Colombia un referéndum que permita a Uribe presentarse como candidato una vez más. Y digo que hay que congratularse porque en esto Obama está mostrando una coherencia que desde luego siempre faltó a su predecesor en el cargo (y a muchos otros inquilinos de la Casa Blanca, todo hay que decirlo). Si se critican los intentos de Chávez y sus aliados por perpetuarse en el poder mediante el recurso a las reformas constitucionales que les permitan presentarse como candidatos indefinidamente, no tiene uno más remedio que oponerse también cuando quien propone la misma medida es un aliado casi incondicional, como es el caso de Uribe. Lo demás es pura hipocresía. {enlace a esta historia}