[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[2003]
[2002]
[Fri Oct 31 17:17:05 CET 2008]
Como diría un castizo, Aznar tiene un morro que se lo pisa. Según reporta Público hoy, nuestro ex-presidente se ha descolgado ahora con un artículo en el diario italiano Il Giornale en el que acusa al Gobierno de Zapatero de ser el responsable del incremento del desempleo. Reconocer que la crisis financiera internacional tiene algo que ver —¡hasta ahí podíamos llegar!—, pero afirma que mientras en Alemania se han perdido 330.000 empleos y en Francia 200.000, aquí en España hemos perdido 800.000 como consecuencia de la política económica intervencionista de Zapatero y Solbes, como si ignorara —vaya usted a saber si a lo mejor lo ignora de hecho— que la economía española suele crear empleo más lentamente que otras economías de nuestro entorno en épocas de crecimiento económico y destruirlos con más rapidez cuando acechan las recesiones. Esto que digo no es un secreto, ni mucho menos. Lo sabe cualquiera que lea los artículos de economía o haga un poco de memoria histórica. La única excepción a esta regla, como bien indica Aznar, se produjo precisamente durante su mandato, cuando la economía española creció por encima de la media de la UE y también logró crear empleo por primera vez a una velocidad maravillosa. Eso sí, lo que se calla es que el coloso español que construyeron él y Rato tenía pies de barro: el crecimiento estaba basado en la construcción y el mercado inmobiliario, no en los incrementos de la productividad, la adopción de nuevas tecnologías o la modernización de nuestro aparato productivo. A lo mejor Aznar podía dejar de lado su típica soberbia y hacer un poco de autocrítica. La economía de un país no se destruye tan fácilmente en cuatro años que se ha pasado Zapatero en La Moncloa, sobre todo si su política económica no ha hecho sino seguir las mismas directrices que las del Gobierno anterior. {enlace a esta historia}
[Wed Oct 29 12:54:45 CET 2008]
Quien me ha ido leyendo con el paso de los años sabe que no comparto el aparente optimismo de Lachman hacia la supuesta solidez de la economía norteamericana (y, por contraposición, la debilidad de la europea). Se trata de una posición muy típica en ciertos sectores de la sociedad británica, tan neoliberal y pro-americana ella, tan anti-europea y, sobre todo, opuesta a la idea misma de la moneda única. Se encuentra uno en el caso británico con una actitud tan irracional y prejuiciosa como la de la mayoría de franceses, si bien simétrica (y, por tanto, opuesta) a ésta: en tanto que la opinión pública en Francia realmente disfruta viendo sufrir a los americanos y subrayando su inferioridad cultural y moral, la británica opta por la actitud opuesta y prefiere entregarse al pro-americanismo descerebrado y servil, a lo mejor con un poco de mala conciencia por ser la antigua metrópoli claramente superada en casi todas las áreas por su ex-colonia al otro lado del Atlántico (imagino que la lógica puede resumirse más o menos en el siguiente silogismo: si nosotros, británicos, somos tan maravillosos, educados y civilizados, si nosotros nos asentamos en tierras americanas y dimos lugar a los EEUU y ellos han demostrado con el paso del tiempo ser mejores que nosotros en casi todos los aspectos, será por fuerza que nos encontramos ante la más excelsa civilizació;n de toda la Historia.Among the more probable long-run casualties of today's global and financial market crisis will be any further expansion of European monetary union. It is also more than likely that today's global financial market crisis will mark the end of any serious challenge by the euro to the US dollar as an alternate international reserve currency.
A deep and log global economic recession will put severe strain on the current 15-country euro area. It will also expose the acute external vulnerabilities of those east European countries which aspire to full euro area membership.
In 1998, when the euro was launched, Milton Friedman famously warned that the euro would be truly tested by the first major global economic recession. He issued this warning in the belief that, lacking labour and product market flexibility, Europe was not an optimum currency area in the sense that was the case of the US economy.
In particular, he strongly belileved that at a time of economic difficulty, there would be countries of significance in Europe which would have considerable trouble coping with the euro area's one-size-fits-all approach to monetary and exchange rate policy.
Judging by October's alarming plunge in global equity prices and the virtual freezing up in global credit markets, there can be little doubt that Europe, along with the US, is at the start of its worst economic recession in the post-war period.
And judging by the bursting of Spain's out-sized housing market bubble and by the precarious state of Italy's public finances, there can be little doubt that Spain and Italy will be the two major European economies that will be put to the severest of tests as the global recession deepens. In order to cope with their respective problems, Spain and Italy will need low interest rates and weak currencies that continued euro-membership clearly precludes.
Por el contrario, hace ya bastante tiempo que venía escribiendo yo sobre lo que me parecían los excesos de la vida estadounidense, el derroche sin límite de recursos tanto propios como ajenos. Se trata, por otro lado, de algo sobre lo que he discutido a menudo con mis amigos y familiares en EEUU, y todos ellos estaban de acuerdo en que los cimientos mismos del crecimiento económico estadounidense durante las últimas tres décadas olían a podrido. Ellos, como cualquier otro, se daban cuenta de que estaban llegando a niveles demasiado altos de endeudamiento en todas las esferas (Estado, empresas, consumidores). No se trata de ningún secreto. Lo sabían perfectamente. Eso sí, lo difícil es aceptar que uno se ha convertido en un drogadicto sin remedio y aceptar el tratamiento de rehabilitación. Eso es muy difícil. Es más, nadie, que yo sepa, suele reconocer que necesita ayuda para dejar las drogas hasta que sucede algo extremo, hasta que se llega al punto sin retorno. Pues bien, eso es precisamente lo que ha pasado en EEUU, no nos engañemos. A lo mejor la eurozona tiene que atarse bien los machos, como dice Lachman, pero ya no hay lugar para ese prejuicioso "todo lo americano es siempre mejor" que parecen adoptar demasiado a menudo los analistas económicos británicos.
Dicho todo esto, entremos a hablar del meollo de la cuestión tal y como lo expone Lachman en su artículo. En primer lugar, es bien cierto que, como indicaba Milton Friedman (tampoco es necesario aceptar ahora el tan en boga anti-neoliberalismo que se empeña en demonizar todo lo que dijera y pensara el monetarista de Chicago), la auténtica prueba de fuego del euro llegará en el momento en que se produzca una crisis económica global y los diferentes Estados miembros sea vean, de buenas a primeras, sin los mismos niveles de autonomía con que contaban en el pasado para reaccionar cada uno según sus necesidades. Sencillamente, los tipos de interés y los de cambio son las dos herramientas esenciales que tiene cualquier autoridad económica moderna para reaccionar ante una crisis. Y también es cierto que, si bien los países de la eurozona comparte ahora una misma moneda y unos mismos tipos de interés, no puede decirse que hayan alcanzado también el mismo nivel de unificación tanto en lo que respecta a sus mercados laborales como al intercambio de productos. En otras palabras, que no está nada claro que si los trabajadores españoles se encuentran, de buenas a primeras, con altas tasas de paro en su país vayan a aceptar emigrar a cualquier otro país de la eurozona donde las circunstancias sean distintas. De la misma forma, y a pesar de todos los esfuerzos de la Comisión Europea, estamos lejos de presentar un mercado realmente único de productos y servicios. Las diferencias legales, culturales y lingüísticas son todavía demasiado poderosas. Todo esto, repito, es cierto. Ahora bien, no tengo tan claro que ello deba conducir necesariamente al fracaso del euro, ni mucho menos. ¿Y si las circunstancias hubieran cambiado? ¿Y si los trabajadores en paro sí que estuvieran más dispuestos de lo que pensamos a emigrar hacia otros países de la zona euro (algo más probable, creo, precisamente entre los jóvenes con mayor nivel de estudios que pueden ser contratados por los sectores más pujantes y competitivos de la economía)? ¿Y si los países de la eurozona aciertan a responder a la crisis con un plan conjunto que incluya no sólo el rescate de las instituciones financieras en peligro de bancarrota, sino también el relanzamiento de aquellos Estados miembros que se encuentren en apuros? No veo porqué la respuesta a todas estas cuestiones (y muchas otras, por supuesta) haya de ser a priori tan negativa como parece indicar el pesimismo anti-europeísta de Lachman.
En cualquier caso, y por lo que respecta a nuestro país, es verdad que debemos hacer un esfuerzo por diversificar nuestra economía e incrementar la productividad. Pero, al igual que en el caso irlandés o en el estadounidense, esto es también algo que se veía venir. Nadie puede decir que no hubo suficientes avisos para navegantes. El problema, una vez más, era reconocer la dependencia insana que teníamos de la droga del ladrillo y rechazar una dosis más sin que el chiringuito se viniera abajo. Y, por cierto, aquí sí que son tan responsables las preclaras mentes del equipo económico del PP como las del PSOE. ¿Cuáles fueron, si no, las bases del crecimiento económico que vivimos durante los triunfales años del dueto mágico Aznar-Rato? Pues eso, precisamente el sector de la construcción. {enlace a esta entrada}
[Tue Oct 28 17:17:28 CET 2008]
Se trata ciertamente de un aspecto de nuestra política exterior al que hemos dejado olvidado durante demasiado tiempo. Precisamente ahora que la comunidad hispanohablante está adquiriendo tanto poder en EEUU es cuando debiéramos esforzarnos en desarrollar la política que recomienda Valenzuela en su artículo. De la misma forma que en los años ochenta acertamos a posicionarnos como puente entre la UE y Latinoamérica, ahora tenemos que hacer un esfuerzo por acercarnos a la comunidad latina en los EEUU para ejercer la misma función una vez más. Sencillamente, redundaría tanto en su beneficio como en el nuestro. Por lo que hace a la comunidad hispanohablante en EEUU, porque les permitiría establecer relaciones comerciales con el primer mercado del mundo (esto es, la UE). Y, por lo que hace a nosotros, porque nos abriría las puertas de un mercado no menos boyante que, además, está incrementado su poder en los aspectos tanto sociológicos como políticos en un país tan fundamental para nuestra política exterior como son los EEUU. {enlace a esta entrada}En la segunda mitad de los años noventa, coincidiendo con el creciente peso latino en el Estados Unidos de Clinton —la moda Macarena— y la oleada de inversiones españolas en América Latina, empezó a hablarse en España de los hispanos como un posible asunto de Estado. "Los españoles tenemos loa obligación de definir qué papel podemos jugar en una nueva dinámica social que puede cambiar el propio Estados Unidos", dijo Antonio Garrigues Walker en su calidad de presidente de la Fundación COnsejo España-Estados Unidos. De hecho, los primeros análisis sobre el fenómeno procedieron de esa entidad, que definió a los hispanos como un poptencial aliado estratégico de España.
A Aznar hay que reconocerle que incorporó a los hispanos a las prioridades de su política exterior, hasta el punto de que él mismo efectuó varios viajes a EEUU destinados exclusivamente a ese universo y en 2003 se dirigió en Austin (Tejas) a la asamblea anual del Consejo Nacional La Raza. Lamentablemente, todo quedó en retórica, el apoyo a Bush en la guerra de Irak y un Aznar hablando con un grotesco acento tex-mex ("Estamos trabajando en ello"). Igualmente, cabe lamentar que ni Zapatero ni Moratinos hayan evidenciado la menor preocupación por este tema.
Y si algún destinatario evidente tiene el proyecto de una marca España que intentan impulsar diversos organismos públicos y privados, éste es esa comunidad de comunidades que son los hispanos de EEUU. Se trataría, segú;n los especialistas, de forjar una política de Estado en la que participaran no sólo las Administraciones públicas sino también las empresas y la sociedad civil. Sus primeros destinatarios tendr&iacaute;an que ser los líderes y las organizaciones del mundo latino estadounidense, en particular los que trascienden sus orígenes nacionales y sostienen el panhispanismo. Y no se trata, faltaría más, de que España pretenda sustituir a países como México, Cuba o Brasil. La estrategia española debe insertarse en el marco iberoamericano.
[Tue Oct 28 17:02:11 CET 2008]
La verdad es que apena leer ciertas cosas en la prensa diaria. Hoy, por ejemplo, nos enteramos de que UPN ha decidido suspender de militancia a Cervera y Del Burgo por criticar el acuerdo de los órganos del partido para abstenerse durante la votación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Indepepndientemente de lo que pueda pensar cada cual con respecto a los presupuestos o incluso al hecho de que UPN decidiera romper la disciplina de voto que tradicionalmente ha mantenido con el Grupo Popular en el Congreso, a mí me avergüenza este concepto que tienen nuestros partidos políticos de la "disciplina de voto" por lo que tiene de impositivo, dogmático e inflexible. ¿Con qué derecho pueden después nuestros partidos sentirse defraudados por la baja implicación de los ciudadanos en la política? Las decisiones son casi siempre tomadas con escaso respeto a la democracia interna, de arriba abajo, jerarquizadamente, como si se tratase de un ejército. Y, por si fuera poco, ni siquiera se deja un resquicio al desacuerdo con la línea mayoritaria. El equivalente de esto sería que el Congreso, una vez aprobada una ley, no permitiera crítica alguna a la misma e impusiera el voto de la mayoría sobre el derecho de la minoría a expresar su opinión sobre la misma. Al parecer, a estas alturas de nuestra democracia aún no somos capaces de distinguir entre el respeto a las decisiones tomadas por mayoría de la aceptación sin rechistar de dichas medidas. Da pena y produce sonrojo. {enlace a esta entrada}
[Fri Oct 24 17:14:37 CEST 2008]
El País publica hoy un artículo de Slavenka Drakulic sobre Jörg Haider del que me interesa sobremanera el siguiente párrafo:
Que nadie piense por un instante que nosotros estamos a salvo de este tipo de reacciones populistas aquí en España. La gente está harta del pim-pam-pum mediático de los dos grandes partidos y de no tener voz ni voto sino para confirmar lo que se decida en las altas cúpulas de Ferraz y Génova. La única razón por la que nos hemos salvado de momento de este tipo de fenómeno ha sido la obvia falta de un liderazgo carismático en la extrema derecha, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Se acercan ahora tiempos difíciles debido a las convulsiones de la economía internacional y la recesión. Si de verdad queremos evitar el surgimiento de un populismo reaccionario entre nosotros, más vale que nos tomemos la reforma del sistema en serio. Hasta el momento, por desgracia, veo pocas señales de que esto se esté haciendo. {enlace a esta entrada}Hay que preguntarse: ¿quién y por qué podía votar a una persona y un partido así? La respuesta es que a los austriacos les sedujeron las palabras de Haider. Sin embargo, sus fieles partidarios no habrían podido elevar a Haider por sí solos a las alturas políticas que alcanzó. Fueron, más bien, los votantes hartos de los dos partidos grandes, inmóviles y burocráticos que, como dos dinosaurios, han dominado la política austriaca desde 1945. Es decir, la razón del éxito de los partidos de extrema derecha es la frustración de los votantes con la inmovilidad política. La Austria actual ya no es un país que venere las ideas nazis, pero a los austriacos, como a muchos otros, les preocupan la inmigración, la globalización y la ampliación de la UE, y eso ofrece una oportunidad a los líderes populistas.
[Thu Oct 23 10:10:19 CEST 2008]
A tal nivel de cerrazón y estupidez está llegando el tema éste de la identidad nacional (o regional, según el punto de vista de cada cual) que últimamente se encuentra uno con bastante asiduidad comentarios en otras lenguas españolas distintas al castellano añadidos a las noticias publicadas por los diarios de tirada nacional en sus respectivas versiones digitales. Véase, si no, el comentario añadido por un tal Cesare en gallego a una noticia del diario Público. Mire usted, respeto a las otras lenguas de españolas que no sean el castellano, todo el que sea posible. Aunque el gallego casi no lo lea, sí que hago mis pinitos leyendo catalán de cuando en cuando, sobre todo en el caso de Josep Pla, a quien prefiero leer en catalán antes que en castellano. También me incluyo entre quienes reconocen a España (sí, prefiero hablar de España antes que salir con la cursilería esa del "Estado español", que además de incorrecta me parece toda una bobada, una mera perífrasis sin sentido) como un país plural donde coexisten múltiples lenguas oficiales. Que no le quepa duda a nadie que si me trasladara a vivir en Cataluña o Galicia, yo haría un esfuerzo por aprender sus respectivas lenguas cooficiales. Es más, haría lo mismo hasta en el caso del vascuence (eso de hablar del euskera es otra soplapollez más: ¿alguien habla del English o del Deutsch al referirse a la lengua inglesa o alemana en castellano?), pese a que me temo que el grado de dificultad (por no hablar del grado de fluidez que yo mismo podría aspirar a alcanzar) sería bien distinto.
En cualquier caso, a lo que íbamos era a la creciente frecuencia con que uno se encuentra este tipo de comentarios en medios de comunicación nacional que están escritos, no obstante, en una lengua que sólo entiende un subsector de los lectores. El equivalente para aquellos que nos encontramos cómodos hablando una lengua extranjera sería publicar un comentario en inglés o francés, siendo perfectamente capaces de escribirlo en castellano sin problema alguno y sabiendo, además, que la amplia mayoría de lectores será capaz de leer un mensaje en casteallno pero no en inglés o francés. En fin que solamente puedo entender este tipo de prácticas asumiendo que este tipo de individuos peca de un cierto ombliguismo identitario y necesita reafirmar su certificación de pata negra. No sé qué le parecerá a los demás, pero yo no puedo evitar ver el comportamiento como propio de descerebrados y sectarios. Sencillamente, sería tan estúpido como dirigirme a mi suegra (que sólo habla inglés) en castellano para reafirmar mi identidad nacional y hacer gala de patriotismo. A lo mejor hasta queda impresionada de mi exaltación patriótica y el punto hasta el cual estoy dispuesto a sacrificarme por la nación, pero de lo que estoy seguro es de que no se enteraría de nada de lo que dijera y el propósito fundamental de la lengua, se supone, es precisamente el de comunicarse. {enlace a esta entrada}
[Wed Oct 22 15:00:47 CEST 2008]
Siempre me ha parecido especialmente detestable la práctica de ciertos políticos y comentaristas de distorsionar las posiciones del contrario para después pasar a ridiculizarlas. Se trata de un truco demasiado utilizado —es decir, usado con abuso y alevosía— por quienes siempre se empeñan en simplificar la realidad y ver siempre una única causa tras cualquier fenómeno social, lo que por supuesto siempre conlleva como corolario que sólo tenemos que aplicar una única solución para eliminar todos los problemas como por arte de magia. Pues bien, viene todo esto a cuento de las afirmaciones del columnista económico Martin Wolf sobre la crisis financiera internacional publicadas hoy en Financial Times:
Yo no sé lo que pensarán otros lectores, pero la tajante afirmación del primer párrafo se me antoja algo ridícula en vista de lo que se expone en el segundo, aunque Wolf ni siquiera parece percatarse de la contradicción. Veamos. Sí, los EEUU ciertamente tienen aún la capacidad de generar grandes problemas en la economía mundial, pero parece evidente con esta crisis financiera que estamos viviendo en estos momentos que el viejo proverbio según el cual cuando la economía estadounidense estornuda el resto del mundo se resfría no se cumple tan a rajatabla como en el pasado. De hecho, si algo ha quedado bien claro es que la economía que está padeciendo una auténtica pulmonía es precisamente la de los EEUU. ¿Cómo interpretar, si no, las cifras que nos recita Wolf en el segundo párrafo? Dudo mucho que un crecimiento económico del 6,1% sea como para llevarse las manos a la cabeza. ¡Ya les gustaría a Bush, Brown y Zapatero firmar eso para sus propios países! ¿Que las economías de los países emergentes se verán no obstante afectadas por los problemas de los países más desarrollados? Pues claro. ¿Y quién dudó alguna vez de eso? Más vale que comencemos a asumir que las causas de la presente crisis no hacen sino poner en tela de juicio precisamente el modelo de crecimiento que los países desarrollados han aplicado desde principios de los ochenta: desregulación, déficit presupuestario, exagerada deuda nacional, reducción de impuestos, disminución del papel del Estado en la economía, potenciación de la especulación financiera, abandono de las políticas redistributivas... No hace falta ser un as de las finanzas para darse cuenta de que el problema no ha comenzado precisamente en los países emergentes, sino más bien en el mundo desarrollado. Se ponga como se ponga Wolf, parece poco probable que un país que ha abusado tanto del crédito y la deuda como EEUU (no olvidemos que el nivel de endedudamiento del americano medio viene a ser el equivalente al 137% del PIB anual) pueda seguir tirando en solitario de la economía mundial en un futuro próximo. Más vale que nos busquemos un modelo de crecimiento más sostenible a largo plazo. Lo demás sólo son milongas. {enlace a esta entrada}The US retains the capacity to disrupt the world economy which it has possessed since at least the 1920s. Accordingly, the struggle between the deleveraging of high-income countries and the growth momentum of emerging economies is ending, alas, in a decisive victory for the former.
In 2007, the world economy (measured at market exchange rates) grew by 3.7 per cent in real terms. This year, according to the latest World Economic Outlook from the International Monetary Fund, growth is forecast to be 2.7 per cent. Next years is expected to be a mere 1.9 per cent. The economies of high-income countries are forecast to stagnate next year. Meanwhile, emerging economies are forecast to grow at 6.1 per cent. This seems fast. But it is 0.6 percentage points slower than was forecast in July and is well below the 8 per cent achieved in 2007 and 6.9 per cent still forecast for 2008.
[Tue Oct 21 13:54:15 CEST 2008]
Me ha encantado el análisis que hace Alejandro Gándara de la obra de Woody Allen en su bitácora:
Aparete de que me cuesta trabajo ver todos los EEUU como "un país de pijos" (Gándara menciona específicamente a Nueva York, pero cualquiera que haya vivido en los EEUU sabe que ésta no es sino una parte pequeñísima del país, como ha estado demostrando durante los dos últimos meses el fenómeno Palin), me parece que el autor ha dado en el clavo. He de reconocer que, por lo general, me gustan las películas de Woody Allen, la verdad. Pese a ello, me parece también evidente que aquí en Europa se cae a veces en un culto a su personalidad que resulta demasiado cargante. No, dudo mucho que podamos calificar a Allen de uno de los mejores directores de la historia del cine. Sí, ha sabido elaborar una obra muy peculiar, muy suya, y el arte es eso en buena parte, pero no creo que quepa incluirlo en el panteón de los genios del humor. Sus películas tienen demasiada cháchara, demasiada paja mental, son a menudo meras escenificaciones del esnobismo sofisticado de unos urbanitas hasta cierto punto decadentes, aburridos y con mucho tiempo y dinero en sus manos. Tiene poco de extraño, pues, que la sociedad norteamericana no se sienta tan atrída hacia su figura. En líneas generales, el americano medio aborrece la actitud pretenciosa del urbanita educado con pretensiones intelectuales, y eso es precisamente el cogollo de la obra de Allen. Quítenle eso, y el emperador queda desnudo. {enlace a esta entrada}No se necesita hacer grandes comparaciones con los genios del humor (Chaplin, Keaton, Hermanos Marx...), para comprobar que Allen es más bien trivial, y que su aportación al séptimo arte ha consistido en justificar intelectualmente la cháchara adolescente entre adultos normalmente constituidos (en apariencia): ligues, enamoramientos, divorcios, edipos profusamente comentados por personajes que deberían estar cumpliendo con sus obligaciones, dando menos al pico o simplemente creciendo (es lo que Sennett llamó, con gran desesperación, "la era del intercambio psíquico").
El éxito de Allen en Europa, frente al más modesto de Estados Unidos, se debe a que allí el tema de la adolescencia, desde el punto de vista de la representación de todo tipo de soportes, hace tiempo que traspasó las clases sociales, las generaciones, las religiones y las razas. Como buen país de pijos (destacadamente, New York), los temas predominantes tienen que ver con las relaciones personales, sus comunicaciones y conflictos. En este aspecto, Sexo en Nueva York no es muy diferente de Annie Hall. Los norteamericanos tienen mucho donde elegir en este supermercado de los afectos infantiloides.
En Europa, con sus grandes tradicionaes abstractas, sus compromisos políticos y su retraimiento hacia los asuntos personales, condensados en un pudor de raíz también tradicional, había que vender el producto en un registro culto, elevado, desculpabilizador: con un poco de Freud, otro poco de McLuhan y Kant por aquí y por allá, más algo de historia del cine y algo más de historia del jazz, el paquete estuvo listo. Y es lo que hizo Allen. La masa de semicultos, sociológicamente la más influyente en el mercado cultural, actuó además como acelerador.
[Tue Oct 21 09:01:54 CEST 2008]
La viñeta de El Roto publicada hoy en El País debiera dar que pensar a más de uno:
Subrayemos que la palabra "ideologías" aparece en plural en la viñeta. Casi otro tanto debiera aplicarse, me temo, a las religiones. No se trata tanto de que una ideología o religión sea mejor que otra como de que un seguidor u otro tenga un mejor concepto de la decencia y la integridad humana. Ahí es donde debiéramos poner el énfasis quienes tenemos la obligación moral de educar a las futuras generaciones. {enlace a esta entrada}
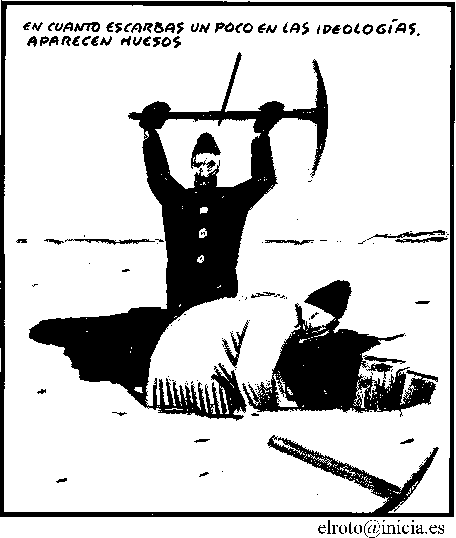
[Fri Oct 17 15:17:54 CEST 2008]
Aunque no he podido encontrar el enlace por ningún sitio, no quería dejar pasar la oportunidad de dejar constancia en estas páginas de una reciente conferencia impartida por el profesor Manuel Jiménez de Parga en Sevilla como parte del ciclo de conferencias de las Charlas de El Mundo que el diario del mismo nombre organiza. En este caso, el título de la conferencia era La desfiguración del modelo político español, donde Jiménez de Parga hace un análisis a mi parecer acertadísimo de los problemas que aquejan al sistema de partidos español:
Pero ahí no acaba la cosa, sino que, además, nuestro propio sistema de representación se ve desvirtuado por estas prácticas:La evolución histórica de las formaciones políticas, desde su nacimiento en el siglo XVIII, ha desembocado en los actuales "partidos de empleados o funcionarios", según la ingeniosa acuñación del ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga, ya que los que se afilian y militan en una organización "obtienen su modo de vida en el seno del partido y carecen de espíritu crítico ante lo que ocurre dentro y fuera de él; son empleados como los de la Telefónica o la Renfe, con la disciplina de los servidores en las empresas mercantiles".
Ni que decir tiene que, en un ambiente de seguidismo y pasividad en pos de garantizarse el propio futuro profesional, no va a destacar precisamente la independencia de criterios ni tampoco la calidad intelectual de nuestros representantes. O, como afirma Jiménez de Parga:Jiménez de Parga cargó las tintas contra el sistema electoral, "provisional" desde que se cimentara la Transición. Con las listas cerradas y bloqueadas, deja en manos de los comités centrales de los partidos la designación de los candidatos".
Cualquiera que milite o haya militado en un partido político sabe que Jiménez de Parga ha dado en el clavo. ¿Y cuál es, pues, la solución? ¿Apostar por las listas abiertas, como sugieren algunos? ¿Pasarnos al sistema de elección nominal y unipersonal, al estilo británico o estadounidense? Como ya he dejado escrito en otras ocasiones, no creo que ninguna de esas dos sea la solución adecuada para nosotros, y en eso parecemos estar de acuerdo Jiménez de Parga y yo. La solución podría venir, más bien, por un sistema mixto como el alemán, que combina la representación individual para las circunscripciones con un sistema de listas cerradas y bloqueadas que garantiza la proporcionalidad de la representación. De esta forma, matamos dos pájaros de un tiro: permitimos la libertad de criterio por encima de los partidos en lo que respecta a la elección del representante individual por nuestra circunscripción y mejoramos la proporcionalidad de nuestro sistema, de la que estamos muy necesitados si no queremos continuar dependiendo constantemente de los partidos nacionallistas para garantizar la gobernabilidad. Además, el sistema alemán cuenta con la ventaja, creo yo, de combinar un papel activo de los partidos políticos con la posibilidad de fomentar personalidades individuales que tarde o temprano lleven a cabo la siempre necesaria renovación de filas. No tiene nada de extraño, me parece, que en Alemania se sustituya a los líderes de los partidos sin sufrir las crisis internas que se viven por aquí. Yo no sé cómo lo verán los demás, pero a mí eso me parece muy saludable para un sistema político, por no hablar de la facilidad con la que se instituyen partidos nacionales en Alemania que no sufren tanto para lograr su cuota de representación parlamentaria. {enlace a esta entrada}...el Parlamento ha quedado reducido a su mínima expresión, con muchos "empleados" sin trayectoria profesional previa que desmerecen a los que ocuparon esos mismos escaños en las Cortes Constituyentes, "grandes médicos, abogados y empresarios que sacrificaban sus status por defender unos ideales". Ahora "la más alta jerarquía política" parece reservada para los que "entran jovencitos en el partido".
[Thu Oct 16 13:18:22 CEST 2008]
Me ha gustado el artículo sobre laicismo que publica Fernando Savater hoy en El País y que, después de entrar a analizar críticamente tanto las posiciones del Papa Benedicto XVI como las de Sarkozy —defensor del llamado laicismo positivo sobre el que precisamente trata el meollo del escrito de Savater—, concluye con las siguientes palabras:
No se trata, como he dejado escrito en repetidas ocasiones, de proponer una vuelta al anticlericalismo ramplón que caracterizó a la izquierda hace ya décadas, sino de defender la tajante separación entre Estado e Iglesia. En una democracia auténtica, cada cual tiene derecho a decidir qué forma haya de tomar su particular versión de la "búsqueda espiritual", sin que las administraciones públicas deban inmiscuirse en la opción personal. Por consiguiente, el camino recto no conduce a repartir los fondos públicos equitativamente entre las distintas iglesias existentes en nuestro país, sino en retirárselos a todas por igual. ¿Cómo es siquiera posible que algunos fervientes católicos de mente reaccionaria se opongan siquiera a la existencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía —cuidado, porque no estoy hablando aquí de sus contenidos, sino del hecho de oponerse a su mera presencia en los planes de estudio de nuestras escuelas— usando el argumento de que se trata de una intromisión del Estado en las creencias de cada cual, y al mismo tiempo defienden a capa y espada el derecho de la Iglesia a financiar con fondos públicos sus actividades obviamente sectarias —en el sentido de que representan exclusivamente los intereses de una sección determinada de nuestra sociedad como algo opuesto al conjunto—? La religión siempre ha desempeñado, ciertamente, un papel importante en cualquier sociedad, pero la importancia o vigor que pueda tener tal o cual fe en concreto debe dejarse exclusivamente en manos de los ciudadanos, y no del Estado. Mal está, como antes decíamos, el anticlericalismo descerebrado que caracterizó a la izquierda española durante buena parte de nuestra Historia reciente —por desgracia, aún quedan anticlericales dogmáticos dispuestos a quemar iglesias—, pero tampoco podemos caer en el defecto contrario de institucionalizar a determinada fe como expresión oficial de un supuesto carácter nacional profundo, error en el que hemos caído incluso más frecuentemente en esta España nuestra. {enlace a esta entrada}La laicidad (que en buen castellano se llama laicismo) no necesita apellidos que la desvirtúen: "laicidad positiva" pertenence a la misma escuela que "sindicatos verticales" o "democracia orgánica". Pero su funcionamiento es siempre efectivamente negativo, porque rechaza cualquier injerencia de lo público en las creencias inverificables de cada cual... y de las creencias en las funciones públicas. Funciona en ambos sentidos: popr ejemplo, el titular de El País calificando al juez Dívar de "muy religioso" nos hizo respingar a bastantes por su clericalismo, aunque fuera del convento de enfrente. Pero algo más que respingos tuvimos que dar al ver al cardenal Rouco en la inauguración del año judicial o saber que sigue habiendo en el Ejército generales que son a la vez obispos... Lo único positivamente claro sobre la laicidad de nuestra democracia es su insuficiencia.
[Thu Oct 16 11:45:51 CEST 2008]
Según leo en Público, la Junta de Andalucía no subvencionará a los colegios que apuesten por una educación segregada de niños y niñas frente al modelo de escuela mixta. Vaya por delante que yo creo en e modelo de escuela mixta, pero ello no quita para que reconozca que entre la literatura especializada hay estudios que, sobre todo en el caso de las niñas, parece apoyar el argumento de que la segregación de niños y niñas tiene mejores efectos académicos (siempre y cuando, como es lógico, la segregación se limite únicamente al hecho de que los estudiantes estén separados en el edificio escolar, y no al hecho de que el contenido educativo o curricular sea distinto). Sin embargo, y sin dejar de reconocer el hecho de que, según mi opinión, el Estado tiene la potestad para decidir sobre materias como ésta, pues entran dentro de lo que uno pudiera concebir como política de admisión del alumnado, que es competencia de las comunidades autónomas, yo preferiría una política algo más abierta que dejara la decisióp;n última en manos de los padres. En otras palabras, que preferiría que tanto colegios concertados como incluso las escuelas públicas decidieran libremente si acogerse al modelo de escuela mixta o no, y fueran los padres quienes tuvieran la última palabra sobre el tipo de escuela que consideren ideal para sus hijos. Por supuesto, esto implicaría una reforma de nuestro sistema educativo para incrementar las áreas de autonomía de los centros educativos tanto públicos como concertadaos, así como la eliminación de las barreras existentes en la actualidad para que los padres inscriban a sus hijos en colegios que no se encuentren necesariamente en la zona donde residen o trabajen. En otras palabras, que requiere cambios profundos tanto en la política educativa que estamos llevando a cabo como en la mentalidad del profesorado y los padres. De todos modos, a mí me parece mucho más lógico que sean los padres quienes tomen este tipo de decisiones, y no directamente el Estado, por la sencilla razón de que incrementa las libertades personales de los ciudadanos al tiempo que garantiza el derecho a la educación gratuita y de calidad financiada con fondos públicos, tal y como establece nuestra Constitución. {enlace a esta entrada}
[Wed Oct 15 17:09:53 CEST 2008]
Leo hoy en Público una noticia sobre un libro del juez Emilio Calatayud, conocidísimo en todo el país por sus singulares sentencias desde el Juzgado de Menores número 1 de Granada, y lo que más me llama la atención no es tanto la originalidad de sus decisiones judiciales ni tampoco los comentarios sobre la criminalidad entre los jóvenes de clase media, sino el siguiente dato:
Se trata de un hecho bien conocido, pero no por ello menos significativo y, sobre todo (y esto es lo que me interesa resaltar aquí), no tan estudiado ni propagado en los medios de comunicación. Después de todo, no tenemos más remedio que considerar que si los chicos cometen más delitos que las chicas, cabe la posibilidad de que algún día seamos capaces de encontrar alguna causa biológica (o cultural) que pueda explicarlo. Eso sí, lo que no podemos hacer es continuar ignorando tan clara señal de que a lo mejor la aproximación tradicional a este problema es la equivocada. Y es que, por lo general, solemos afrontar estos temas desde una perspectiva ideologizada y altamente teórica, pero raramente adoptamos una perspectiva empirista, tal y como creo que debiéramos hacer. La mentalidad científica hace tiempo que dejó de ser nuestro punto fuerte como sociedad, todo hay que decirlo. {enlace a esta entrada}Por sexos, los chicos cometen más delitos (75% frente al 25% de las chicas), aunque la distancia se acorta en la violencia familiar (55% frente al 45% de las chicas).
[Wed Oct 15 10:08:48 CEST 2008]
Dos vecinas se encuentran en la calle, justo debajo de mi ventana, y retoman una conversación que obviamente habían iniciado hace ya unos días acerca de un problema con cualquier otra persona:
Efectivamente, decirle no le dijo nada de nada. Y en ésas estamos. {enlace a esta entrada}— Oye, ¿qué te pasó con X?
— Na, que ya estaba harta y se lo dije tal y como lo siento: "¡me cago en tu puta madre, so mal nacía!"
— ¡Ea! ¡No le dijiste na!
[Tue Oct 14 14:52:33 CEST 2008]
Se trata, precisamente, del mismo llamamiento que he venido haciendo desde estas páginas a favor de la idea de no caer en el extremo contrario al fundamentalismo de mercado ahora que sus limitaciones se han hecho claramente palpables para todos. Seamos claros: ni todo puede ser mercado, ni tampoco todo puede ser Estado. Debiéramos haber aprendido la lección a finales de los setenta de que un intervencionismo excesivo no contribuye a generar riqueza, sino más bien todo lo contrario. Pero es que, además, independientemente de que se genere riqueza o no, lo cierto es que el exceso de intervencionismo y reglamentación, el paternalismo estatal y la continua subvención pública a las actividades económicas no hacen sino generar ineficiencia y, a la larga, contribuyen a destruir el tejido productivo de un país. Esto también debiéramos haberlo aprendido hace ya tiempo. No vayamos ahora a echar las campanas al vuelo con esto de la supuesta crisis del capitalismo cuando se trata, sin más, de una más de las tantas crisis cíclicas del capitalismo. Vamos, que tampoco estamos ante nada nuevo. Volvemos a lo de siempre: ni tanto ni tan calvo. Hagamos un esfuerzo por encontrar el justo medio y nos estaremos haciendo un favor a nosotros mismos. Y, sobre todo, evitemos caer en la tentación de los radicalismo verbales. Centrémonos en la evidencia, por favor. Nada hay que me disguste tanto como la hiperideologización. {enlace a esta entrada}Ni el mercado ni sus fundamentos liberales están en crisis en estos momentos porque no se puede cuestionar, al menos a la luz de la experiencia económica de los últimos siglos, que en un marco de competencia suficiente, el libre funcionamiento de un orden de mercado espontáneo sigue siendo la fórmula que mejor estimula la generación colectiva de riqueza y, al mismo tiempo, la protección global de las libertades individuales y sociales. Pero para que eso sea así, la experiencia histórica también demuestra que se necesita la presencia ineludible de una ley que no se relaje a la hora de impedir la arbitrariedad y los abusos de aquellos que tratan de vulnerar la vigilancia de las autoridades económicas. Algo que explica muy bien Ralf Dahrendorf en El recomienzo de la historia al señlar con rotundidad que el liberalismo, para que despliegue sus efectos socialmente beneficiosos, ha de ser capaz de defender la libertad "tanto de la jaula burocrática de la servidumbre como de los peligros del fundamentalismo del mercado". De ahí que un liberal siempre reclame, ya sea en tiempo de bonanza como en tiempo de crisis, que se confíe en el poder de una economía libre paraa dar oportunidades de prosperidad al conjunto de los ciudadanos. Lo hace porque sabe que esto sólo puede darse bajo la seguridad que brinda un Estado que, como explica Rawls en su Teoría de la Justicia, debe garantizar que el sistema funcione para que todos puedan tener cubiertas sus necesidades básicas y así poder garantizar que se ejerzan realmente las libertades civiles y políticas. Idea que, por otro lado, está ya en el propio Adam Smith, cuando tanto en La Riqueza de las Naciones como en las Lecciones de Jurisprudencia y en La teoría de los sentimientos atribuye a los poderes públicos funciones orientadas a evitar la arbitrariedad de los operadores del mercado, impidiendo abusos que aseguraran el bienestar económico y moral de los ciudadanos.
[Sun Oct 12 17:09:07 CEST 2008]
Echándole un vistazo a números atrasados de revistas, me encuentro con un artículo de Andrés Trapiello publicado la semana pasada en el dominical que se incluye con Diario de Sevilla y en el que comparte con nosotros unas interesantes reflexiones sobre la famosa Noche en Blanco de Madrid:
La cultura como mero espectáculo, como objeto de consumo que no implica el más mínimo esfuerzo por parte del ciudadano. Tiene, pues, poco de extraño que mientras no hace mucho todavía teníamos una escala de valores con la que medir la valía de las obras (y, como bien indica Trapiello, la excelencia tenía algo que ver con el asunto), ahora todo depende del precio que logre alcanzar en el mercado o la cantidad de gente que se decida a comprarlo. Lo que me parece más problemático aún es el hecho de que la misma filosofía se ha extendido también a otras esferas, como la de la educación: nada de esfuerzo, nada de trabajo, lo único que hay que hacer es aprender mientras se juego. ¡Que viva la pedagogía de lo lúdico! No ha de extrañarse uno, pues, por el hecho de oír estupideces como los comentarios de algún que otro pobre imberbe tratando de convencernos de su amor por la cultura debido al hecho de que le gusta tocar música de Mozart mientras charla con los amigos. Como decíamos, la cultura ha quedado reducido a lo que se consume. Al igual que el tipo de ropa que uno lleva, no es sino parte del envoltorio externo que uno usa para vender su propia imagen en el gran mercado en el que hemos convertido el espacio público. {enlace a esta entrada}Durante unas horas, una noche al año, una parte de Madrid se ilumina y se vuelve peatonal como las viejas ferias, se llena de barracas, espectáculos y artistas alternativos (nunca ha sabido uno a qué se referían con ello) y aguadores, fritanguerros y chucheristas, y la muchedumbre va de un lado a otro un poco aturdida y feliz porque lo que hasya ahora era una verbena se le presenta como una apoteosis cultural. Se ha logrado acaso la cuadratura del círculo: si hasta hoy la cultura era la cristalización de la excelencia, o sea, de lo vertical, hemos convencido a la gente para que crea que puede ser cultísima sin el menor esfuerzo, sin dejar su horizontalidad, sólo divirtiéndose, por ósmosis, paseándose entre los cuadros de los museos o escuchando en el Retiro a Beethoven mientras estallan en el cielo los fuegos artificiales. Por todo ello quizá deberíamos empezar a llamar al Ministerio de Cultura y en recuerdo de los tiempos franquistas Sindicato Horizontal del Espectáculo, encargado como entonces de anestesiar las conciencias de las masas halagándolas al mismo tiempo de un modo pueril.
[Sat Oct 11 17:46:37 CEST 2008]
Leo hoy en El País que la Alianza Atlántica ha eludido pronunciarse sobre la petición de adhesión de Georgia y no me queda más remedio que lanzar un suspiro de alivio. En política no conviene jamás tomar decisiones en el calor del momento, dejándose llevar por un arrebato de pasión. Esto, si cabe, se aplica aún más a la política internacional. Pues bien, tras el incidente militar entre Rusia y Georgia de este verano, hubo varios líderes —fundamentalmente, todo hay que decirlo, neocons estadounidenses— que se lanzaron a sugerir la entrada de Georgia en la OTAN de forma más o menos inmediata. Me parece una enorme irresponsabilidad caer en el error de promover la adhesión de un país a la OTAN porque nos puede disgustar en un momento dado el que haya sido víctima de un ataque militar. Sencillamente, no son formas de actuar. No son formas de llevar a cabo una política exterior con visión de futuro, a largo plazo. Más bien al contrario, se asemeja a una reacción improvisada, a remolque de los movimientos y decisiones del adversario. A algunos expertos en estos temas tal vez les pueda parecer una muestra de fortaleza y firmeza por parte de Occidente, pero a mí, por el contrario, me suena más a improvisación y pataleta infantil. No hace falta más que hacerse una pregunta bien fácil: si Rusia no hubiera invadido Georgia, ¿alguien en la Administración Bush se hubiera planteado siquiera la posibilidad de ofrecerles su incorporación a la OTAN? Ya me temía yo que la única respuesta posible tenía que ser un claro "no". {enlace a esta entrada}
[Fri Oct 10 17:39:03 CEST 2008]
Mucho se ha escrito estos días sobre la gran subasta de obras de Damien Hirst celebrada en Sotheby's, pero el artículo sobre este tema que más me ha gustado es Tiburones en formol, de Mario Vargas Llosa, publicado en El País el domingo pasado. Entre otras cosas, el novelista nos cuenta:
Estoy completamente de acuerdo con Vargas Llosa tanto en lo que respecta a la diagnosis del problema como en lo que hace al posible remedio de la enfermedad. Nuestro error, durante las últimas décadas, ha sido caer en el culto a lo nuevo, proponer lo nuevo porque sí, asumiendo algún tipo de bondad natural en ello. Calificar algo de "original" se ha convertido en el mayor piropo para una obra de arte, cuando en realidad no tiene porqué ser así. Una obra puede ser original y de poca calidad, la verdad. Sin embargo, la supeditación de todas las esferas de la vida —incluyendo, por supuesto, el arte y la cultura— a la lógica del mercado no tuvo más remedio que cambiar las tornas. Cuando la única finalidad del arte es ser vendido en el mercado, no tiene más remedio que subrayar la importancia de la originalidad. Después de todo, ¿quién quiere comprar lo que ya tiene? ¿Para qué comprarse un nuevo sistema operativo si el que ya tengo funciona perfectamente? Hace falta comprar uno nuevo, por supuesto. La nueva versión del mismo producto con tal o cual original innovación. De lo contrario, ¿cómo vamos a poder distinguirnos de la masa de otros consumidores en el mercado de la vida, pues en eso precisamente se ha convertido también el espacio público, en una mera cristalera de gran comercio donde mostrar ante los demás lo que valemos? Pero, cuidado, porque en este error tenemos mucha responsabilidad quienes nos identificamos con las ideas de izquierda. Aunque haya sido a fin de cuentas el mercado quien se haya beneficiado de todo esto, lo cierto es que fuimos nosotros quienes dimos la espalda a los valores esenciales que siempre nos caracterizaron para entregarnos al relativismo más absoluto, promocionando lo nuevo como el recién descubierto nirvana y denigrando todo lo demás como carca. Es decir, que en un esfuerzo por deshacernos de aquellas ideas más reaccionarias, nos deshicimos también del bebé con el agua sucia, arrojándolo todo por la ventana sin darnos cuenta. ¡Ahí va todo! ¡Autoritarismo conservador con los grandes pensadores de la Ilustración! ¡Machismo y colonialismo con todo lo que nuestra civilización occidental ha aportado a la Humanidad durante siglos de Historia! ¡Todo fuera!La verdad es que no hay que sorprenderse de lo ocurrido con Hirst y su operación especulativa en Sotheby's. El arte moderni es un gran carnaval en el que todo anda revuelto, el talento y la pillería, lo genuino y lo falso, los creadores y los payasos. Y —esto es lo más grave— no hay manera de discriminar, de separar la escoria vil del puro metal. Porque todos los patrones tradicionales, los cánones o tablas de valores que existían a partir de ciertos consensos estéticos, han ido siendo derribados por una beligerante vanguardia que, a la postre, ha sustituido aquello que consideraba añoso, académico, conformista, retrógado y burgués por una amalgama confusa donde los extremos se equivalen: todo vale y nada vale. Y, precisamente porque no hay ya denominadores comunes estéticos que permitan distinguir lo bello de lo feo, lo audaz de lo trillado, el producto auténtico del postizo, el éxito de un artista ya no dependa de sus propios méritos artísticos sino de factores tan ajenos al arte como sus aptitudes histriónicas y los escándalos y espectáculos que sea capaz de generar o de las manipulaciones mafiosas de galreistas, collecionistas y marchands y la ingenuidad de un público extraviado y sometido.
Yo estoy convencido de que las mariposas muertas, los frascos farmecéticos y los animales disecados de Hirst no tienen nada que ver con el arte, la bllevza, la inteligencia, ni siquiera con la destreza artesanal —entre otras cosas porque él ni siquiera trabaja esas obras que fabrican los 120 artesanos que, según leo en su biografía, trabajan en su taller— pero no tengo manera alguna de demostrarlo. Como tampoco podría ninguno de sus admiradores probar que sus obras son originales, profundas y portadoras de emociones estéticas. Como hemos renunciado a los cánones y a las tablas de valores en el dominio del arte, en éste no hay otro criterio vigente que el de los precios de las obras de arte en el mercado, un mercado, digamos de inmediato, susceptible de ser manipulado, inflando y desinflando a un artista, en función de los intereses invertidos en él. Ese proceso explica que uno de esos productos ridículos que salen de los talleres de Damien Hirst llegue a valorizarse en 12 millones de dólares. ¿Pero, es menos disparatado que se pague 33 millones de dólares por una pintura de Lucian Freud y 86 millones por un tríptico de Francis Bacon, por más que en este caso se trate de genuinos creadores, como hizo el millonario ruso Roman Abramovich en una subasta en Nueva York el pasado mayo?
El otro criterio para juzgar al arte de nuestros días es el del puro subjetivismo, el derecho que tiene cada cual de decidir, por sí mismo, de acuerdo a sus gustos y disgustos, si aquel cuadro, escultura o instalación es magnífica, buena, regular, mala o malísima. Desde mi punto de vista, la única forma de salir de la behetría en la que nos hemos metido por nuestra generosa disposición a alentar la demolición de todas las certidumbres y valores estéticos por las vanguardias de los útimos ochenta años, es propagar aquel subjetivismo y exhortar al público que todavía no ha renunciado a ver arte moderno a emanciparse de la frivolidad y la tolerancia con las fraudulentas operaciones que imponen valores y falsos valores por igual, tratando de juzgar por cuenta propia, en contra de las modas y consignas, y afirmando que un cuadro, una exposición, un artista, le gusta o no le gusta, pero de verdad, no porque haya oído o leído que deba ser así. De esta manera, tal vez, poco a poco, apoyado y asesorado por los crcíticos y artistas que se atreven a rebelarse contra las bravatas y desplantes que la civilización del espectáculo exige a sus ídolos, vuelv a surgir un esquema de valores que permita al público, como antaño, discernir, desde la autenticidad de lo sentido y vivido, lo que es el rte verdaderamente creativo de nuestro tiempo y lo que noes más que simulacro o mojiganga.
¿Cuál puede ser la solución, pues? No se me ocurre otra que la que propone Vargas Llosa: promover el discernimiento. Olvidémonos de modas y jerigonzas. ¿Qué tipo de experiencia estética tengo cuando me sitúo frente a una obra de arte? Eso es lo que vale, a fin de cuentas. Y, la verdad, los tiburones en formol de Damien Hirst pueden valore millones en el mercado, pero dudo mucho que desencadene ningún tipo de experiencia extática entre los asiduos a las galerías de arte. No se trata sino de un esnobismo manido. Hace falta un retorno a los valores, lo que no debe implicar ni mucho menos que debamos recuperar los mismos valores que inspiraban a las generaciones que nos precedieron. No se trata de volver atrás en ese sentido, sino de comprender que con el todo vale no vamos a ningún sitio. No podemos guiarnos sin brújula ni mapa. {enlace a esta entrada}
[Thu Oct 9 14:05:40 CEST 2008]
Leemos en El Mundo que Bush estudia nacionalilzar los bancos de EEUU con un plan similar al de Reino Unido. Quién te ha visto y quién te ve. ¿Dónde habrán quedado todos los firmes lamentos contra el big government del pasado? ¡Hay que ver la facilidad con que algunos cambian de un catecismo a otro! {enlace a esta entrada}
[Thu Oct 9 10:37:19 CEST 2008]
Mediante uno de mis contactos en Facebook descubrí hoy un interesantísimo web llamado Más que mil palabras que se limita a publicar viñetas sobre la realidad social y política. Como en cualquier otro sitio, hay un poco de todo, desde la sorpresa de calidad hasta el chiste fácil. De todos modos, quisiera detenerme en una ilustración titulada cogito... que me parece indicativa de un prejuicio muy asentado en la sociedad española:
Se trata de la tendencia a disentir por disentir, equivocadamente identificada entre nuestros conciudadanos con la independencia o la autonomía, hasta tal punto que, como en la ilustración que incluyo sobre estas líneas, llegamos a veces a considerarla como el summum del llamado pensamiento crítico y característica necesaria de la inteligencia. Sí, es importante reflexionar con suficiente objetividad y autonomía, huyendo de los prejuicios que casi siempre acompañan a los grandes sistemas ideológicos, pero ello no siempre ha de conducir a disentir. Simplemente, en unas ocasiones será así y en otras no. De bien poco vale el criticar por criticar, tan extendido en nuestra sociedad. De hecho, si hay algo que no aguanto es la queja permanente en que parecen instalarse demasiados conciudadanos, siempre dispuestos a blandir la espada justiciera cuando se trata de lanzar ataques al poder establecido y, por desgracia, poco dispuesto a asumir sus propias responsabilidades y actuar en consecuencia durante el día a día. De ahí la debilidad que caracteriza a nuestra sociedad civil. La conciencia cívica basada en el concepto de responsabilidad individual brilla, en general, por su ausencia, mientras cobra demasiada importancia el pataleo constante contra la autoridad establecida. Algunos se escudan en la consabida excusa del supuesto anarquismo innato al espíritu hispano, pero yo prefiero verlo como la inmadurez de un pueblo poco dado a ejercer su libertad de forma responsable debido, fundamentalmente, a los avatares de la Historia. En definitiva, que crítica sí, toda la que haga falta, pero sabiendo reconocer también cuando las cosas se hacen bien y, sobre todo, ejerciendo la crítica de forma responsable y constructiva, no como prejuicio. Corremos el riesgo, de lo contrario, de caer en el esnobismo de la crítica. {enlace a esta entrada}
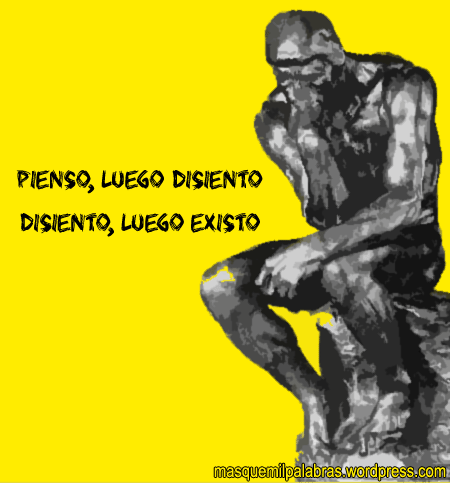
[Thu Oct 9 09:23:00 CEST 2008]
Leo en la versión digital de Público que Ingrid Betancourt ha defendido el diálogo con los terroristas ante el Parlamento Europeo (no entiendo, en serio que no, eso de escribir la palabra "terroristas" entre comillas en el titular del periódico; yo asumía, en mi suprema inocencia, que el debate sobre lo relativo del término ya había sido superado hace tiempo). Según se nos cuenta:
No hace mucho que se oyeron mil y una voces opinando sobre este tema aquí mismo en nuestro país como consecuencia de la tregua de ETA y los encuentros que, sin lugar a dudas, se dieron entre el Gobierno y la banda terrorista. Ahora, como entonces, no me queda más remedio que estar de acuerdo con el llamamiento de Betancourt en lo que hace a la necesidad del diálogo. Sencillamente, sin diálogo sólo nos queda guerra abierta, sin cuartel. No son pocos los que piensan que esto es precisamente lo único que queda por intentar con ETA, pero quienes así se manifiestan tienden a obviar algo de la mayor importancia: el apoyo social con el que, guste o no, cuentan los terroristas en la sociedad vasca. Cerrando los ojos a esa evidencia no solucionamos nada. El hecho de que entre un diez y un veinte por ciento de los ciudadanos vascos justifiquen —o, cuando menos, excusen— el tiro en la nuca es, ciertamente, escandaloso, pero es una realidad con la que tenemos que vérnoslas. No cabe mirar para otro lado. Y, me temo, la única forma de lograr entender a quienes así se comportan es mediante el diálogo. Esto no quiere decir, por supuesto, que hayamos de transigir con el crimen, ni tampoco que tengamos que abdicar de nuestras convicciones y darles la razó;n, no. Pero nadie me negará que sin solucionar el problema social al que aquí hago referencia, el problema del terrorismo no desaparecerá jamás, por más medios policiales que pongamos a ello. Es más, incluso en el caso hipotético de que con ello lográramos poner fin a ETA, a lo que no pondríamos fin de todos modos es a la ideología que justifica la violencia política en nombre de unas ideas determinadas. Esto es, precisamente, lo que está ampliamente extendido en algunos sectores de la sociedad vasca, y esto es precisamente lo que tenemos que combatir si queremos solucionar el problema a largo plazo. Por consiguiente, el diálogo, se pongan como se pongan los vociferantes portavoces de la derecha mediática, sigue siendo igual de necesario que siempre.Cuestionada por los periodistas españoles, Betancourt defendió la negociación. "Hay que hablar con todo el mundo, en particular con los grupos terroristas", dijo. "No podemos dejar que las personas se vuelvan inaccesibles al espíritu humano", aseguró. Para ella, víctima de unos secuestradores que "se negaban a dialogar porque éramos sus enemigos", no hablar con ellos "es justificarlos, es dejarlos solos en su locura, en su fanatismo".
Ahora bien, y esto es lo que ni Betancourt ni los partidarios del diálogo suelen tener en cuenta, queda por responder una pregunta vital: dialogar, sí; pero, ¿sobre qué? Una cosa es establecer las líneas de contacto que nos permitan estar al tanto de lo que sucede al otro lado de las trincheras, colaborando incluso en el mutuo entendimiento acerca de las razones que pueda haber llevado a cada cual a mantener las posiciones que mantiene, y otras cosa bien distinta es, y aquí supopngo que estaremos todos de acuerdo, sentarse a negociar en pie de igualdad con una banda terrorista. Sencillamente, un Gobierno democráticamente elegido en las urnas no puede sentarse a hablar con un grupo de criminales sobre un futuro que afecta a todos por igual, ni mucho menos puede hacerlo como si se tratara de dos iguales negociando una especie de acuerdo de paz. Ahí es donde, me parece, las críticas más sensatas de la derecha —por contraposición al griterío mediático al que antes hacía referencia— dan en la diana. Una cosa es el diálogo y otra bien distinta la negociación, que también en su momento deberá tener lugar pero en unas condiciones bien claras que conviene dejar sentadas desde ahora mismo: no se negociará el futuro del País Vasco con ETA, pues eso corresponde decidirlo únicamente en las urnas; pero sí que puede negociarse en qué condiciones tendrá lugar el abandono de las armas. Estoy convencido de que la amplia mayoría de los ciudadanos —de hecho, la amplia mayoría de los partidos políticos también— no tendría problema alguno firmando lo que acabo de exponer. Y, sin embargo, no han sido pocas las ocasiones en que nos hemos dejado llevar por los excesos verbales, el sectarismo partidista y la desconfianza hacia las otras fuerzas democráticas. {enlace a esta entrada}
[Wed Oct 8 14:57:12 CEST 2008]
Parece mentira que la prensa siga haciendo gala no ya de una supina ignorancia sino, lo que me parece mucho más preocupante, de una manifiesta irresponsabilidad a la hora de extraer conclusiones de las noticias políticas que nos hacen llegar. Viene esto a cuento de la noticia que leemos hoy en Público sobre la sentencia del Tribunal Supremo permitiendo la celebrbación de un referéndum sobre el PGOU en la localidad granadina de Almuñécar. Al periodista que redacta la noticia no se le ocurre otra cosa que comenzarla con la siguiente pregunta retórica:
¡Menuda estupidez! Como si fuera lo mismo convocar un referéndum local para decidir sobre los planes urbanísticos del municipio —algo que, por cierto, me parece que debiera ser perfectamente aceptable y normal en una democracia consolidada— y otro convocado para justificar la independencia a sabiendas de que la población está dividida casi a partes iguales respecto al tema. Vamos, que la comparación del periodista tiene su miga. Después leeremos artículos sobre la falta de seriedad del periodismo digital y la supuesta profesionalidad del periodismo escrito. {enlace a esta entrada}¿Estará en Almuñécar el próximo clavo ardiendo para la ilegalizada consulta popular de Ibarretxe?
[Tue Oct 7 11:34:20 CEST 2008]
El artículo de Joschka Fischer titulado Se busca un Jean Monnet árabe publicado hoy por El País me parece de lo más sensato y, sobre todo, pendiente del largo plazo, algo que por desgracia no suele encontrarse uno en el comentario político con tanta facilidad. Tras una breve introducción a los bien conocidos problemas de la región, Fischer hace un listado de las principales tendencias que tendrán que afrontar en las próximas décadas: la globalización que, al transformar el ámbito económico y normativo, introducirá inevitablemente sus contradicciones con respecto al conservadurismo religioso y cultural, así como en lo que respecta a las estructuras de poder autoritarias o semi-autoritarias que tanto predominan en la región; el calentamiento global y la crisis climática, que dificulta aún más el acceso al agua para estos países; el rápido crecimiento de la población, con todo lo que ello conlleva de introducción de problemas que afectan a todos los demás ámbitos; y, finalmente, los tradicionales conflictos políticos de sobra conocidos por todos. Pues bien, ¿qu&eeacute; es lo que propone Fischer para afrontar estos problemas? Propone, sin más, el modelo de la Unión Europea:
Quien sabe de política internacional sabe que en el pasado hubo varios intentos de crear una unión de países árabes. Sin embargo, también sabe que en todos los casos se intentó construir la casa por el tejado. Es decir, siempre se intentó comenzar por una unión política que, después, llevaría a acuerdos comerciales, culturales y económicos. Tales sueños acabaron siempre en decepción, lo cual tiene poco de extrañar si tenemos en cuenta, además, que se vieron acompañados casi siempre de una retórica nacionalista, anti-imperialistas y reivindicativa más centrada en oponerse al mundo desarrollado que en definir su propio plan de actuación y sus políticas. La unidad árabe vendrá de la mano de un pragmatismo mucho más sabio y consecuente que el nacionalismo izquierdista del pasado o no vendrá en absoluto y, como bien indica Fischer, se trata de la única salida posible para los países de la región. El proceso de integración europea indica, sin duda, el camino a seguir en este caso, al igual que sucede con Latinoamérica —el Brasil de Lula parece haber entendido esto bastante bien—, lo que implica una hoja de ruta bien clara: hay que construir, primero, una política común en aquellas áreas (Fischer sugiere el agua y la energía) de mayor importancia para el futuro de los países implicados a corto plazo y donde mayor partido se le puede sacar precisamente a la cooperación regional; después, en una segunda fase, los acuerdos debieran extenderse a otros aspectos del comercio y la economía, sentando bien las bases de un mercado común que venga a consolidar intereses comunes; y, finalmente, puede llegar entonces el momento de estrechar lazos en lo político. Este plan, realista y pragmático, tiene la virtud de sentar las bases promoviendo unos intereses comerciales y económicos comunes antes siquiera de plantear cambios al nivel político, disminuyendo así la posibilidad de que las distintas élites gobernantes nacionales se sientan amenazadas desde el principio. O, lo que es lo mismo, proporciona el tiempo y el margen de maniobra suficiente para que dichas élites vayan adptándose lentamente a las nuevas circunstancias, evitando con ello transformaciones excesivamente bruscas que pudieran introducir una inestabilidad siempre peligrosa en una región como ésta. El problema es que, en última instancia, necesitamos unos gobernantes sensatos y pragmáticos (o, como dice Fischer, un Jean Monnet). ¿Sabrán estar los políticos árabes a la altura de las circunstancias? Esperemos que sí. Tenemos mucho en juego. {enlace a esta entrada}Individualmente, los Estados del Oriente Próximo no podrán manejar esto. Necesitan participar en instancias de cooperación regional, por lo que el exitoso historial de la Unión Europea podría convertirse en un modelo.
De heco, las precondiciones para una cooperación intrarregional —hasta la integración parcial de los intereses de los países participantes— parecen más auspiciosas que en la Europa de principios de los 50. Europa no tenía un idioma común no era tah homog&eacutge;nea en lo religioso y cultural como Oriente Próximo.
Para Europa, el punto de partida fue la existencia de líderes visionarios como Jean Monnet y la creación de nuevas instituciones, como la Comunidad del Carbón y el Acero. En Oriente Próximo, el proceso de integración regional podría comenzar con el agua y la energía, tras lo que podría surgir un mercado común de bienes y servicios, junto con un sistema de seguridad regional.
Eso daría finalmente a esta región, pobre en crecimiento y rica en conflictos, una identidad definida, convirtiéndola en un actor relevante también en términos globales, y permitiéndole así convertirse en arquitecto de su propio futuro.
Europa, que una vez era el continente de las guerras, ha mostrado que esto es posible. Y puede ayudar a su vecino Oriente Próximo a lograr ese objetivos estratégico. Ya existe un instrumento para ello: la nueva Unión para el Mediterráneo.
[Mon Oct 6 15:36:34 CEST 2008]
El País publicó ayer un buen artículo de Timothy Garton Ash sobre democracia y capitalismo a raíz de la crisis financiera internacional que estamos viviendo estos días. Tras apuntar los apuros que pasó la Administración Bush para aprobar un plan de rescate, Ash reflexiona:
Como alguien indicaba recientemente en ABC, EEUU es el país occidental donde el sistema político más se acerca a la concepción originaria de la separación de poderes. Por más que el Presidente y los portavoces de los distintos partidos pidan el voto a favor de un proyecto de ley determinado, no pueden garantizar que vaya a salir adelante. Todo depende del voto indivudla de cada uno de los representantes democráticamente elegido, quienes además suelen tener un contacto directo con los ciudadanos de su circunscripcióp;n a quienes representan. De hecho, en casos como este, son precisamente los ciudadanos quienes toman la iniciativa y hacen llegar a su representante el mensaje alto y claro de que votando en contra de lo que ellos creen acertado pueden jugarse su escaño en las próximas elecciones. Como bien dice Ash, esto nos puede parecer bien o mal, responsable o irresponsable, pero de lo que no cabe duda es de que es mucho más democrático que el chalaneo partitocrático que nos traemos entre manos a menudo por estos lares. Así no tiene nada de extraño que se encuentre uno con cerca del 90% de la población oponiéndose a la intervención en Irak mientras que el Congreso lo aprueba por mayoría absoluta. Una vez más, también el sistema de disciplina de partidos tiene sus aspectos positivos, no nos engañemos, pero resulta ridículo oír a ciertos progres bienpesantes dar lecciones de democracia a los EEUU con el panorama que tenemos.Que todo haya ocurrido en medio de unas elecciones presidenciales no ha ayudado. Ambas partes pretendieron no estar haciendo política partidista mientras hacían política partidista. Pero lo principal es que los congresistas que votaron en contra —tanto demócratas como republicanos— tenían miedo de perder sus escaños. Todos se presentan a la reelección el 4 de noviembre, el mismo día de la elección del presidente. Casi todos habían recibido una avalancha de correos electrónicos y llamadas en los que se expresaba la ira de los ciudadanos porque los responsables en Wall Street y Washington iban a librarse de las consecuencias (incluidos muchos de los propios republicanos de la Cámara, hasta ayer). Tonterías, pueden decir ustedes. Eso es hacer política mezquina y no tener verdadera visión de estadistas, suspirarán. Y quizá tengan razón. Pero no me digan que esto no es democracia, un sistema en el que la gente escoge a sus representantes.
Pero más interesante aún me parecen las reflexiones de Ash no sobre la separación de poderes en los EEUU sino sobre los problemas que a lo mejor tiene que afrontar ahora el capitalimo democrático, considerado hasta hace bien poco como paradigma único de organización social:
A esto me refería hace unos día cuando hablaba de los peligros de seguir el péndulo demasiado lejos hacia el otro lado, ahora que tan de moda se está poniendo criticar el liberalismo económico. El exceso de desrregulació;n es en buena parte responsable de estos lodos, sí. Pero ello no quiere decir que hayamos de entregarnos ahora a una orgía de intervencionismo estatal y nacionalización de empresas. Ni tanto ni tan calvo. Hay que andarse con cuidado si no queremos caer en los excesos contrarios a los que causaron esta crisis, pues un exceso de regulación e intervencionismo no haría sino contraer aún más la economía. El papel del Estado en una economía desarrollada no es otro sino el de establecer las reglas del juego y vigilar su cumplimiento, además de garantizar la igualdad de oportunidades para todos y unos servicios mínimos que consideremos básicos para el nivel de desarrollo en que se encuentren nuestras sociedades —esto es, para garantizar la dignidad de todos, concepto que inevitablemente va evolucionando conforme evolucionamos nosotros mismos. En definitiva, que no se trata del Estado mínimo de los neoliberales ni tampoco del Estado máximo de los izquierdistas. Como casi siempre, lo razonable se encuentra en un punto medio no tan fácil de localizar y que debemos definir entre todos conforme vayan surgiendo los problemas, lejos de todo dogma y sectarismo. {enlace a esta entrada}Pero el capitalismo democrático, ahora, está en tela de juicio. Se enfrenta a enormes problemas internos y a una competencia temible. Por suerte, existen muchas variantes del capitalismo democrático, no sólo la que está en plena erupción. Para algunos europeos resultará tentador decir: "¡Ah, si los estadounidenses hubierais adoptado nuestra versión simpática, humana e igualitaria del capitalismo socialdemócrata!". No hay duda de que, cuando la tormenta haya pasado y la lava haya dejado de correr, es muy posible que el papel del Estado en la economía estadounidense se parezca más al que tiene en algunos países europeos. Ahora bien, frente a cualquier proclamación de superioridad europea no podemos olvidarnos de que casi todas las economías europeas están tratando desesperadamente de generar empleo, innovación y creación de empresas —entrepeneurship, un término que procede del francés, pero que designa una actividad completamente norteamericana) a un ritmo como el que ha tenido la economía estadounidense durante gran parte de este cuarto de siglo. Y, en cualquier caso, no hay un modelo europeo, sino muchos distintos, además de otras variantes en otros países. Ésa es una virtud, la virtud del pluralismo.
[Mon Oct 6 13:33:59 CEST 2008]
No hace mucho escribía en estas páginas sobre lo que consideraba obsesión enfermiza y monotemática de UPyD con el tema de los nacionalismos periféricos, y ahora mismo me encuentro con un buen ejemplo que viene que ni pintado. Según nos cuenta ABC, Rosa Díez ha hecho un llamamiento a favor de la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 recientemente presentados por el Gobierno. La noticia, entre otras cosas, incluye el siguiente comentario refiriéndose a la crisis financiera internacional que nos azota:
La verdad, no estoy seguro de qué está hablando esta señora. ¿Acaso el hecho de que los EEUU sean un país federal donde cada Estado cuenta además con mucha más autonomía que cualquiera de nuestras comunidades —por no hablar del hecho de que allí existe una separación de poderes mucho más cercana a la que soñara Montesquieue que la que tenemos por estos lares— ha sido impedimento alguno para que se llegue a un acuerdo y se actúe en consecuencia? Parece que UPyD no desperdicia ocasión alguna para achacarle la culpa de todo al malévolo Estado de las Autonomías, de la misma manera que los dirigentes del PP culpan a Zapatero hasta de las malas cosechas —comportamiento que, todo hay que decirlo, se ve compensado por acusaciones similares provenientes de los socialistas cuando son ellos quienes están en la oposición. No veo qué competencias transferidas a las comunidades autónomas puedan interferir con un plan serio de actuación frente a la crisis, la verdad. ¡Ya está bien de darle palos a la piñata, hombre! Para eso ya tenemos a populares y socialistas, que no hacen otra cosa desde hace años. {enlace a esta entrada}Respecto a la crisis económica, Rosa Díez explicó que en España tenemos un "doble problema": haber reconocido "tarde y mal" la situación y la "incapacidad" de las instituciones para enfrentarse "seria y rigurosamente" a la crisis, dada la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. "La incapacidad de las instituciones europeas para enfrentarse comúnmente a la crisis se puede aplicar también a España, porque las competencias no son del Estado, están distribuidas", recalcó.
[Sat Oct 4 20:42:10 CEST 2008]
Ya he afirmado en diversas ocasiones —y me reitero una vez más— mi convencimiento de que nuestro sistema político necesita un partido-bisagra de centro progresista e implantación nacional como el comer. Tanto la estrategia de la crispación a la que asistimos durante toda la legislatura pasada como el diálogo de besugos que supone el debate político en el contexto de un bipartidismo estéril o la excesiva importancia de los partidos nacionalistas a la hora de llegar a los pactos son indicadores claros de esto. Ahora bien, como afirma Elorza, veo a UPyD demasiado virada hacia la derecha en estos momentos, demasiado centrada —obsesionada casi, diría yo— con el tema de los nacionalismos y las lenguas, a costa de abandonar otros elementos del debate que debieran ser, cuando menos, igual de centrales o más en su identidad como partido: la necesidad de soluciones pragmáticas, combinando elementos de la derecha y la izquierda; su disponibilidad a dialogar y negociar políticas concretas, sabiendo ser parte de la mayoría cuando haga falta; la necesidad de reformar nuestro sistema político y nuestro sistema electoral para acabar de una vez por todas con la entronización de los partidos y sus aparatos; la modernización y dinamización de nuestra economía, en buena parte liberalizando los mercados de los sectores productivos y favoreciendo menos la especulación, ya sea bursátil o inmobiliaria; la reforma del sistema educativo para facilitar verdaderamente la libre elección de centro a los padres, etc. Precisamente porque PP y PSOE no hacen sino lanzarse acusaciones unos contra otros, esto facilita que UPyD —o cualquier otro partido que ejerza una función similar— pueda afirmar su propia identidad como fuerza de centro, progresista, social-liberal, dialogante, abierta a la negociación con unos y otros pero siempre en función de los programas y las políticas y, sobre todo, como agente de cambio en nuestra sociedad mediante la reforma de nuestras arcaicas instituciones. En todos estos aspectos, al menos de momento, UPyD ha fracaso estrepitosamente. De ahí que ciertos medios de comunicación de la derecha les hagan el juego con tanta facilidad. Después de todo, se les puede presentar como progresistas que lanzan las mismas críticas a Zapatero que ya hace Rajoy, al menos en lo que respecta al tema de los nacionalismos. En fin, que para la derecha de siempre UPyD es una auténtica perita en dulce. {enlace a esta entrada}UPyD tropieza con dos tipos de obstáculos, unos en la esfera de los medios, otros derivados de la relación conflictiva con Zapatero y el PSOE, dispuestos a todo para descalificar a Rosa Díez.
El problema de fondo reside en que si bien es posible describir con acentos muy críticos la política del Gobierno de Zapatero, y de modo especial en la relación con los nacionalismos (negociación con ETA en primer plano) o con el prolongado engaño sobre la crisis, declarada inexistente para ganar las elecciones, no por eso ha de olvidarse que el PP tampoco aportó soluciones ni explicaciones, y probó y prueba —enseñanza de la ciudadanía, memoria histórica— que responde a una visión de la política española plagada de arcaísmos. Si aceptamos el componente "progreso" del título, UPyD debería tener en cuenta tal relación asimétrica. La pariencia invita a pensar lo contrario, ya que en la oposición permanente al Gobierno, prevalecen las coincidencias lógicas con el PP, algunos de cuyos medios se muestran sospechosamente afectuosos con UPyD. A pesar de todos los desastres que pudiera cometer en gobierno, progreso y socialismo son conceptos muy próximos, y nada une hoy por hoy progreso y PP. Conviene, pues, deshacer equívocos y despegar, por ejemplo en temas como la memoria histórica.
Otro punto caliente es la oposición a los nacionalismos, justa casi siempre en sus contenidos, tales como la defensa de la lengua común, pero que no debiera llevar a la propuesta de suprimir el término "nacionalidades" en la Constitución. La dimensión positiva, de la propuesta de una España federal, ya implícita en la razonable propuesta de territorialización del Senado, serviría asimismo para esa acción de cortar amarras respecto de los defensores de un españolismo tradicional. El progresismo crítico tiene sentido aquí y ahora, no un nuevo partido de centro-derecha.
[Fri Oct 3 17:17:07 CEST 2008]
Me entero hoy por Público que los profesores exigen más respeto y lo priero que se me ocurre es que seguramente nadie se opondrá a tan sensata petición. El problema es que acto seguido uno, acostumbrado a ir más allá de los titulares y leer las noticias en su totalidad, se encuentra con otras declaraciones que ya no le parecen tan sensatas. Por ejemplo:
¿Cómo? ¿Perdone? ¿Que no se cuestione cómo imparten los contenidos académicos? ¿Y por qué no? ¿Es que han de tener acaso un estatus especial que no tienen otras profesiones? Mire usted, hoy día se cuestiona hasta cómo realizan su trabajs los médicos —por no hablar de los agentes de policía, los funcionarios administrativos y hasta los barrenderos—, así que no veo porqué razón hayamos de hacer una excepción con los profesores. Si lo que se pide es respeto, me parece muy bien. Si lo que se pide es que se les escuche, también. Pero si lo que se pide es que se les dé carta blanca, no veo porqué debamos acceder a ello. Ahora resulta que toda la retórica acerca de la necesidad de que los padres se impliquen en la educación de sus hijos parece ser solamente eso, retórica. "Por favor, implíquense en la educación de sus hijos pero no entren a cuestionar lo que hacemos nosotros. Limítense a sus hogares, porque en cuanto entramos en las cuatro paredes de la escuela nosotros tenemos unos derechos adquiridos que no pensamos abandonar". Eso es lo que parece que oye uno. Lo siento mucho, pero la participación de los padres en la educación de sus hijos en otros países se ha conseguido precisamente derribando los muros que separan a las familias de la escuela, y no al revés. Sin una clara y sólida coordinación entre padres y profesores no hay forma de llevar a cabo una educación que nos garantice el éxito y esto incluye, como no podía ser menos, los contenidos académicos y la metodología pedagógica. Como afirma otro representante en la misma noticia:La raíz de esta queja se ha hecho más profunda en los &uacte;ltimos 30 años, durante los que la consideración social de esta profesión ha caído "paulatinamente", según diagnostica el portavoz del sindicato de profesores STEs, Augusto Serrano. "Ahora el estatus de los alumnos en casa es más alto que el de los docentes", se queja. No quieren el autoritarismo de la dictadura, sino un respeto a su labor y una "autoridad magistral", como expone el presidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández. es decir, que no se cuestione cómo imparten los contenidos académicos.
Dice no, que es así. Mis hijos, después de mudarnos a vivir de EEUU a España se han sorprendido, fundamentalmente, de que todas las clases sin excepción sean magistrales. La participación brilla por su ausencia, por no hablar de la experimentación o las actividades que obligan a los chavales a llevar a cabo estudios en grupo. Vamos que la enseñanza española, por lo que hemos podido ver, continúa anclada en el siglo XIX: tiza, pizarra, mesas dispuestas en fila para oír lo que dice el profesor y a escuchar lo que nos cuenta durante una hora entera. Esto es verdaderamente penoso, por no hablar de otros asuntos aún más peliagudos, como el hecho de que las horas de visita (al menos aquí en Andalucía) estén limitadas a un único día a la semana y durante lo que viene a ser horario laboral para casi todo padre (o madre) de familia. ¡Después se quejarán de que nadie parece popr las tutorías! Al parecer, aún no se han enterado de que muchas familias españolas tienen a ambos adultos trabajando a tiempo completo y no pueden permitirse acudir a las tutorías un martes a las 4 de la tarde. A ello habría que añadir el hecho de que cada vez que se discute la forma de mejorar las notas de un niño, el profesor siempre parece proponer la misma solución: ¡que estudie más! ¡Pues menuda ayuda profesional, oiga! Nada de ofrecer un plan de trabajo, nada de sugerir ideas ni tampoco, por supuesto, faltaría más, comprometerse en la educación del niño más allá de lo que exigen mis mínimas obligaciones profesionales. Resulta que son los propios profesores quienes ven la actividad docente más como forma de ganarse las perras sin poner mucho esfuerzo en horas extras ni elaborar siquiera un currículo que vaya más allá de lo que ya viene en el libro de texto que otra cosa, y después se preguntan cómo es que los estudiantes y padres no les tienen respeto. Pues la verdad, yo no estaría tan sorprendido. Hace tan sólo unos días tuve que oír a un profesor que está teniendo sus problemas con los niños de quinto explicar que él en realidad no tiene interés alguno en primaria, sino más bien en secundaria. El problema es que las oposiciones de primaria fueron las primeras que aprobó, según contaba. En otras palabras, ponemos las puñeteras oposiciones y los derechos adquiridos por encima de la propia educación de nuestros hijos y después nos preguntamos porqué la cosa no parece estar funcionando. Pues no sé, la verdad, ¿a ustedes qué les parece? {enlace a esta entrada}Los llamados al orden ofrecene sus explicaicones. El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos, Pedro Rascó;n, ofreción al colectivo docente "todo el apoyo de esta organización", pero cree que no se da prestigio a su labor a golpe de legislación, sino que se la tienen que ganar ellos mismos. Además, lamenta que los profesores no siempre han adaptado su forma de dar clase a los nuevos tiempos. "Se mantienen fórmulas de tiza y pizarra", dice.
[Fri Oct 3 14:23:01 CEST 2008]
Me van a perdonar que vuelva a escribir sobre las elecciones presidenciales de EEUU, pero mi esposa es estadounidense, mis hijos tienen doble nacionalidad y yo mismo viví allí durante más de doce años, así que no puedo evitar seguir estos temas con cierto interés. Resulta que Público incluye hoy una noticia en la que nos informan que Palin no comete errores, Biden tampoco en el debate televisado entre los candidatos a la Vicepresidencia. El titular en sí no me parece demasiado acertado, la verdad, pero es que adem´s el contenido mismo incluye incorrecciones, y algunas de ellas han dado pie incluso a varios comentarios desairados de los lectores sobre la supuesta falta de democracia del sistema político estadounidense. Por ejemplo, se nos afirma tajantemente:
Como era de imaginar, ello llevó a que algunos lectores, muy progres ellos, increpen a los políticos estadounidenses y critiquen el hecho de que el votante no tiene siquiera la posibilidad de elegir entre dos propuestas diferentes, como evidencia el tema éste del matrimonio homosexual.Los dos coincidieron en la necesidad imperiosa de defender a Israel y en su oposición al matrimonio homosexual.
Vayamos por partes, porque de lo contrario nos perederemos antes siquiera de empezar. En primer lugar, muy cerrado de mollera ha de ser uno para considerar que todo el sistema político y las diferencias entre los partidos políticos han de girar necesariamente sobre un tema como el del matrimonio de las personas del mismo sexo. Habrá seguramente personas para quienes éste sea al tema político más importante de sus vidas, y hay que respetarlo. Sin embargo, parece sensato asumir que la amplia mayoría de los ciudadanos estadounidenses —de hecho, la amplia mayoría casi de cualquier país, incluyendo aquí a España— considerará este tema como uno más del montón y, definitivamente, menos significativo ahora mismo que la crisis económica y financiera o la guerra de Irak y Afganistán. Sencillamente, en EEUU, como en España o en cualquier otra democracia, los partidos políticos ejercen la función de consolidar los temas que preocupan a los ciudadanos de forma general y elaborar programas y proyectos en torno a ellos. Pero este trabajo implica, obviamente, dejar temas fuera de la lista y priorizar unos sobre otros. Se me hace difícil entender que alguien sea tan empeinado que no sea capaz de comprender esto, como si la democracia fuera algo así como las estanterías de un supermercado donde cada uno elije el producto que quiere, de la marca y el color que quiere y al precio que más le conviene. En fin, que me sorprende la falta de madurez democrática de tanto pollino vociferante. Seguramente esta es la misma razón que explica los bajos índices de participación política de nuestros ciudadanos comparado con otros países de nuestro entorno: "sí, estoy de acuerdo con el 98% de su ideario, pero no me acaba de convencer el posicionamiento del partido con respecto a la caza de focas en el Ártico y ese es un tema muy importante para mí".
Segundo, sí que existen otros partidos políticos que presentan candidatos en estas elecciones y que tienen otras posiciones distintas sobre el tema del matrimonio homosexual, aunque en el extranjero casi nadie sepa que hay más de dos partidos en los EEUU. Cierto, solamente demócratas y republicanos tienen posibilidades serias de ganar, pero si algún ciudadano considera que este tema es de una importancia central no tiene más que votar al Partido Verde, que es claramente favorable a una legislación como la española. En fin, tampoco aquí son las cosas tan distintas, ¿o es que realmente alguien cree que hay algún otro partido con posibilidades serias de gobernar además del PP y el PSOE?
En todo caso, el problema es que, para colmo, la afirmación del periodista de Público es incorrecta. El País publica también un resumen del debate minuto a minuto en el que se recoge claramente lo siguiente:
En fin, a mí no me parece, como afirman algunos lectores de Público, que las posiciones de ambos candidatos sean, ni mucho menos, las mismas.Ante la pregunta de si apoyan mejorar los derechos de las parejas homosexuales, Biden responde afirmativamente, mientras que Palin es más ambigua al respecto, aunque afirma tajantemente que no apoya una definición de matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer. Biden evita responder sobre si apoya el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero hace hincapié en la necesidad de otorgar a las parejas homosexuales los mismos derechos de que disfrutan los matrimonios.
Por cierto que lo que sí me parece un auténtico poema es la respuesta de Palin acerca del cambio climático:
La última frase me parece particularmente significativa. Si lo importante no es debatir las causas del calentamiento global, ¿cómo pretende "lidiar" con sus consecuencias?. Se me hace difícil concebir que sea posible solucionar un problema sin siquiera pararse a considerar sus posibles causas, a no ser que Palin pretenda aplicar cualquier idea preconcebida que ya tenga de antemano, que será lo más probable, me temo. ¡Cosas veredes! {enlace a esta entrada}Palin afirma que cree que el cambio climático no se debe sólo a la acción humana, sino también a ciclos naturales. Lo importante, dice la gobernadora, no son las causas sino qué es lo que se puede hacer para lidiar con el calentamiento.
[Fri Oct 3 11:55:42 CEST 2008]
{enlace a esta entrada}

[Wed Oct 1 11:02:58 CEST 2008]
Parece mentira que, con todo lo que han incordiado con el dichoso "se parte España" y reivindicando un nuevo concepto de nación, ahora resulta que La Razón —¡qué gran nombre para un diario, despilfarrado en simple propaganda sectaria!— está dando la tabarra a cuentas de los números de los Presupuestos de este año, viendo a qué región le toca más y a cuál le toca menos. Interesante concepto de nación el que tienen en la redacción de este periódico conservador. Para empezar, no tenemos más remedio que reconocer que las cuentas de este tipo no son nada fáciles de hacer, la verdad. Sencillamente, quien afirme sin duda alguna que es fácil descubrir cuánto dinero proviene de cada comunidad autónoma y cuánto va a cada una de ella, miente como un bellaco. Nada más que el análisis de las cuentas llevaría meses, y no un par de días, como parece haberle llevado a los redactores de La Razón —¡menudo equipo de economistas que deben tener! Pero es que, además, no hay más que recordar la etapa de gobierno del PP para darse cuenta de que este tipo de afirmaciones se hacen sin ningún problema desde uno y otro lado de las trincheras cuando conviene. Si gobierno el PP, se le acusa de beneficiar descaradamente a las comunidades autónomas gobernadas por ellos, y lo mismo cuando le toca el turno al PSOE. Y a cualquier ciudadano sensato, como no podía ser de otra forma, estas pataletas le entran por un oído y le salen por el otro. El problema, por supuesto, está con quienes no son tan sensatos. De ahí precisamente que me parezca tan irresponsable que quienes hasta hace bien poco exigían un concepto fuerte de nación y echaban en cara a Zapatero el fomentar las tendencias centrífugas de los nacionalismos periféricos ahora no hagan sino echar leña al fuego. Si nos hacía falta alguna evidencia de que los lamentos sobre los peligros que acechan a España no sirven en el caso de esta gente sino como excusa para fomentar el partidismo más dogmático y sectario, aquí lo tenemos. ¡Todo sea por que ganen los nuestros! {enlace a esta entrada}