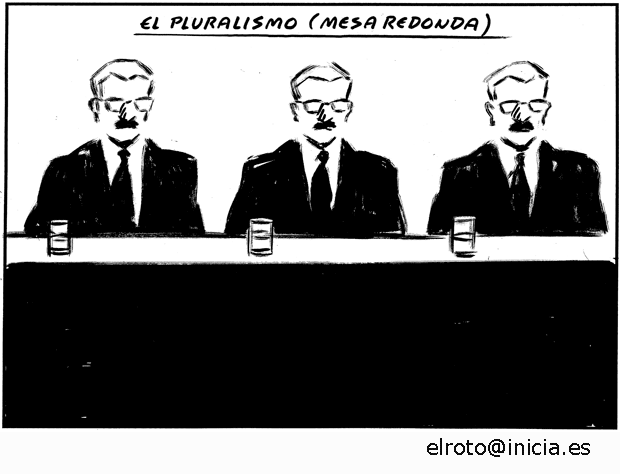[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2025]
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2007]
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
[2006]
[2005]
[2004]
[2003]
[2002]
[Thu May 31 08:38:52 CEST 2007]
Hace ya varios días que tenía planteado escribir aunque fuera tan sólo unas cuantas palabras sobre la noticia con que se abrieron los noticieros de esta semana en Latinoamérica, pero no encontré el tiempo de hacerlo hasta ahora. El lunes, Hugo Chávez cerró el canal privado de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los principales medios de comunicación del país (tiene unos índices de audiencia que fluctúan entre el 35 y el 45%) y, quizás, a estas alturas, el único medio de oposición a sus políticas. La explicación oficial es que no pueden permitir que un medio de comunicación tan poderoso y que apoyó bien a las claras el golpe de Estado de 2002 continúe emitiendo impunemente, y lo cierto es que, hasta cierto punto, el argumento es comprensible. En ningún país avanzado se permite que uno de los principales medios de comunicación apoye impunemente un golpe de Estado de forma activa. No obstante, cabe preguntarse por qué se decide cerrar el canal precisamente ahora, y no en aquél entonces. Y también cabe preguntarse por qué no se puede concebir otra opción que la de cerrar una emisora que, de hecho, es el canal televisivo con más audiencia del país, casi doblando a su inmediato seguidor. Y, como es lógico, la única respuesta que se nos ocurre es que Chávez, buen aprendiz de brujo de que es, continúa imparable en su carrera hacia el establecimiento de un régimen autoritario en Venezuela. Piénsese, tan sólo, en el canal que vendrá a suplantar a RCTV: un canal de televisión social financiado por el Gobierno. La operación es de manual: deshazte de todos los medios de comunicación independientes que puedan suponer un obstáculo a tus ambiciones de poder omnímodo. Todo parece indicar que el socialismo del siglo XXI chavista se parece demasiado al del siglo XX. Ahora sólo queda esperar al inicio de los encarcelamientos y la instauración del Partido único que, desgraciadamente, estarán al caer. Parece mentira que hayamos aprendido tan poco de nuestra historia más reciente. Y, por lo que hace a la izquierda, parece mentira que aún haya tanto mentecato incapaz de darse cuenta de que el autoritarismo, la tortura y la opresión no son inmorales porque provengan de la derecha, sino por sí mismas, por su propia naturaleza, lo que quiere decir que se trata de métodos igualmente inaceptables cuando los usa la izquierda. {enlace a esta historia}
[Tue May 29 13:10:26 CEST 2007]
Leyendo unas breves notas de Alejandro Gándara sobre Encyclopédie. El triunfo de la razón en tiempos irracionales, de Philipp Blom, disfruto con la entrada que la famosa enciclopedia dedica a la figura del filósofo:
En ocasiones le da rabia a uno el exceso de objetividad (falsa y simulada demasiado a menudo, por desgracia) en nuestra ensayística contemporánea, sin que ello signifique que hayamos de partir una lanza en nombre de la propaganda extremista de antaño, la que pasaba por compromiso social. Antes bien, me parece que el justo medio en este caso se encontraría en una subjetividad sana y bienintencionada pero que muestre un cierto grado de pasión, de compromiso por parte del autor, lejos de los tecnicismos que pesan como una loza en tantos textos de nuestros días. {enlace a esta historia}El filósofo desenmaraña las cosas en la medida de lo posible, las prevé, y se somete conscientemente a ellas: es, por así decir, un reloj que en ocasiones se da cuerda a sí mismo... A otros hombres los empujan sus pasiones, sin que sus actos estén precedidos por la reflexión; caminan entre sombras atormentadas. El filósofo no actúa en función de sus pasiones, sino después de reflexionar; viaja en la noche, pero le precede la antorcha.
[Tue May 29 10:30:37 CEST 2007]
El País publica hoy un artículo de Felipe González sobre el escudo antimisiles estadounidense y la reacción de Putin que merece la pena leerse. El argumento central aparece casi al principio del texto:
He ahí, precisamente, lo que ha venido fallando en esta Administración Bush. No se trata de un problema de ejecución, sino de una política errónea ya en su propia concepción y diseño. La política exterior estadounidense en estos momentos está dominada por la mentalidad que tan bien describe Felipe González: acabada la Guerra Fría y reconocido el éxito (se piensa que definitivo, somo siempre suele pensarse) del capitalismo, no hay más que una superpotencia capaz de reorganizar la sociedad internacional, y ésta no puede ser otra que la misma potencia que nos condujo al triunfo final frente al comunismo totalitario. Partiendo de esa premisa, se acepta sin discusión que no pueden tolerarse medias tintas ni análisis complejos. La Guerra Fría se ganó gracias a Reagan y su política de contención del comunismo y reactivación de la carrera armamentista, y no como consecuencia del derrotismo y la política de compromisos que caratcerizaron a los gobiernos europeos. Hasta tal punto ha tenido éxito este discurso que son pocos en los EEUU quienes se atreven a ponerle reparos y alzar la voz contra la beatificación mediática de Ronald Reagan. Es más, con mayor o menor énfasis, se ha extendido incluso a parte de nuestro continente. Ahí tenemos, por si cabe alguna duda, las posiciones de Polonia, la República Checa y Rumanía, sin ir más lejos, o los comentarios de Berlusconi o Aznar al respecto. Se trata, en definitiva, de la ya antigua concepción de la seguridad en términos de fuerza bruta y superioridad militar, frente a las políticas difusas que prefieren concebirla como un proyecto compartido basado en equilibrios de poder. Quienes defienden la política militarista y de fuerza tienden a verlo todo en tonos blancos y negros, afirmando que nos encontramos ante una nueva cruzada donde se enfrentan el bien y el mal. Por el contrario, los partidarios del diálogo y el multilateralismo prefieren el diálogo y el acuerdo que garantice la paz a cambio de una renuncia a la imposición militar. Desde la perspectiva de los primeros, la renuncia al escudo antimisiles sería una concesión al totalitarismo islamista. Para los segundos, la reactivación de la carrera armamentista, los planes nucleares de Core del Norte e Irán, así como los problemas en Iraq y Afganistán, han de entenderse en el marco de una política unilateral e impositiva que engendra miedo entre ciertos países considerados los parias de la Tierra.El progreso hacia el desarme se tiene que basar en relaciones de equilibrio. El hecho de que la URSS desapareciera no debe romper la lógica de fondo en los equilibrios nacionales de poder, si se quiere fortalecer la paz. Salvo que se crea que debe haber una sola superpotencia hegemónica que dicte sus reglas al resto del mundo, a cuyo amparo se sentirán protegidos sus amigos y amenazados los que no son considerados tales. Pero, si se impone esta lógica, los demás reaccionarán activando la carrera armamentista en la búsqueda de nuevos equilibrios. Uno de los elementos que provoca ya esta nueva carrera es el famoso escudo espacial.
Por cierto, que recientemente tuve la ocasión de asistir al mitin de cierre de campaña del PSOE en Sevilla donde tomó el último turno de palabra el propio Felipe González para demostrarnos, una vez más, la enorme calidad que tiene como estadista. Felipe continúa advirtiendo que no quiere escribir sus memorias, y sólo nos queda esperar que cambie de opinión tarde o temprano, o al menos que se implique aún más si no en la política española (la verdad, no nos hace falta otro ex-presidente metido hasta el pecho en el cenagal, que para eso ya tenemos a Aznar) al menos en el circuito de conferencias nacional e internacional. Me gustaría ver sus reflexiones publicadas más a menudo, tanto en la prensa como en forma de libro. Y es que no está el patio para desperdiciar la sabiduría de auténticos estadistas como Felipe González. Paso, pues, a relatar las líneas maestras del discurso que pronunciara el viernes pasado durante el mitin de cierre de campaña, hasta donde pueda recordar y parafraseando muchas de sus ideas centrales.
Felipe comenzó recordándonos que se dedicó a la actividad política casi de forma accidental y debido únicamente al hecho de que se negaba a aceptar el papel de mero súbdito que le había asignado el régimen franquista. Frente al concepto de súbdito, él reivindicaba el de ciudadano, "que viene precisamente de ciudad". Partiendo de ahí, pasó a definir la actividad política como "el arte de gobernar el espacio público donde conviven los ciudadanos" y que, por consiguiente, está una vez más íntimamente ligada al concepto de ciudad y ciudadanía. Se trata, en realidad, de una clara reivindicación de la tradición republicana tan cara al propio Zapatero. ¿Pero cómo es esta ciudad que promueve la participación activa de sus ciudadanos? Felipe la describió como una ciudad de los ciudadanos donde hay espacios de convivencia claramente diferenciados de los espacios de consumo, donde la actividad económica tiene su importancia pero no obliga a todas las otras esferas de la existencia a supeditarse a los intereses meramente crematísticos. Se trata, en definitiva, de la ciudad de tradición mediterránea y humanista, la ciudad donde conviven en paz diferentes lenguas, culturas, religiones y filosofías. Se trata de una ciudad dominada por sus plazas y comercios pequeños, donde sus habitantes caminan por las calles, se encuentran a diario y conversan. Y, sin embargo, se trata de un modelo de ciudad que está sufriendo un cierto retroceso frente a fenómenos como la especulación inmobiliaria, la deslocalización, las grandes superficies, los centros comerciales, el avance arrollador del transporte privado y la privatización y fragmentación de nuestras vidas. La ciudad necesita, pues, ser reinventada, reinventada en la vena de esa ciudad mediterránea y humanista, pero adaptada a los nuevos desarrollos económicos, tecnológicos y sociales. Necesitamos una ciudad policéntrica, una ciudad que desarrolle los barrios de la periferia, y no sólo el centro, que descentralice la gestión y la vida cotidiana. Para ello, no debemos dar la espalda a las nuevas tecnologías sino, más bien al contrario, desarrollarlas, reinventarlas, apostar por ellas e invertir en nuestro capital humano, para así ser capaces de ofrecer un valor añadido (el del conocimiento) que nos permita competir en el mercado global con la mano de obra barata de otras áreas del mundo. Un mundo, por cierto, que Felipe también ve como policéntrico, pese a los desesperados intentos de la Administración Bush por imponer el model unilateral estadounidense.
Estoy seguro de que se me habrán quedado muchas cosas en el tintero, pero ahí están al menos las líneas generales que definen, según Felipe González, lo que debería ser una política progresista a principios del siglo XXI. Con esos mimbres podemos dar forma a un proyecto serio y consistente que vuelva a relanzar al socialismo democrático. {enlace a esta historia}
[Mon May 28 13:06:52 CEST 2007]
Pues ya tenemos los resultados de las elecciones municpales y autonómicas recién celebradas ayer, y la verdad es que se trata de unos de esos resultados que tanta hilaridad causan entre los ciudadanos cuando oyen las declaraciones de los políticos de los distintos partidos, cada uno tratando de arrimar el ascua a su sardina: si atendemos únicamente a los resultados globales a nivel nacional, el PP le saca a los socialistas una ventaja de 160.000 votos, mientras que si prestamos atención al mapa del poder municipal y autonómico en nuestro país (y no hay que olvidar que, al fin y al cabo, se trataba de unas elecciones municipales y autonómicas, y no generales), el PSOE ha sacado un mayor número de concejales y también ha visto incrementada su cuota de poder local. Me parece que el análisis que hace hoy el editorial de El País es, en líneas generales, bastante correcto:
Así pues, se hace bien difícil sacar conclusiones de estas elecciones y extrapolarlas a las elecciones generales que aún están por venir. De ahí precisamente que cada uno haga la lectura que más le convenga: para los populares, se trata de un anticipio de su triunfo y la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, en tanto que para los socialistas consolida unas mayores cuotas de poder del PSOE en las institituciones, proporcionando así un trampolín sobre el que plantear las generales cuando llegue el momento. Hablando en plata, que las cosas siguen más o menos como estaban: ni la estrategia de oposición frontal del PP, aplicada sobre todo en materia de política antiterrorista, ha sido castigada en las urnas, ni tampoco se ha demostrado el masivo y evidente hartazgo de los ciudadanos con el Gobierno de Zapatero que llevan pronosticando los dirigentes del PP estos últimos años. Por lo tanto, aquéllos que andan empeñados en leer los resultados de ayer en clave nacional no tendrán más remedio que esperar hasta la convocatoria definitiva de las elecciones generales, lo cual, bien mirado, no hace sino prorrogar un ya de por sí largo período de crispación que no hace sino desestabilizar a nuestras instituciones y, por consiguiente, a la propia sociedad. {enlace a esta historia}...las municipales de ayer sí pueden considerarse un macrosondeo indicativo de las tendencias del electorado. Cualquier compacencia de los socialistas estaría por ello fuera de lugar. Llevan gobernando tres años en los que el crecimiento econó:mico en un marco de estabilidad les ha permitido desplegar políticas redistributivas de fuerte impacto social. Lo cual normalmente debería haber propiciado un crecimiento generalizado del voto socialista. Los dirigentes de ese partido deberán estudiar qué ha fallado en la política (en el discurso político) para que tal cosa no haya ocurrido.
El caso de Madrid es especialmente revelador. Con un 39% de los electores que dice identificarse con posiciones de izquierda, frente a un 27% que se considera de derchas, el PP lleva 16 años gobernando con mayoría absoluta. Y el 16% que se considera de centro vota al PP en una proporción que dobla la de los que votan al PSOE. Candidatos con posibilidades pero sin apoyo del partido o con ese apoyo, pero sin gancho electoral: esa dialéctica varias veces repetida es una apuesta segura por el fracaso. Sin la diferencia colosal de la Comunidad de Madrid, donde el PP le saca al PSOE medio millón de votos, la izquierda habría ganado ampliamente el conjunto de España.
[Sat May 26 19:26:48 CEST 2007]
Como de costumbre, ando bastante atrasado en mis lecturas, así que esta misma tarde estuve repasando algunos números atrasados de El País Semanal (la única revista dominical de los grandes diarios nacionales, por otro lado, que merece la pena, todo sea dicho, y eso que las he ojeado todas), y me llamó la atención leer una curiosa historia en un reportaje dedicado al escritor italiano Alessandro Baricco:
{enlace a esta historia}A nadie debe extrañar que Alessandro Baricco sea un fiel devoto de Borges. Colecciona anécdotas de las veces en las que, en su caso, la realidad ha superado a la ficción. Historias en las que las derivas de la imaginación se hacen carne, cuentos que tienen vocación de pura realidad. Como, por ejemplo, ésta: cuando quiso elegir un nombre en el que desarrollar parte de su novela Seda, ese excepcional relato plagado de gestos, sensualidades y sugerencias exóticas que le ha hecho famoso en todo el mundo, se le ocurrió recurrir al azar jugándoselo en un mapa de Francia. A lo largo de esa superficie a escala, Baricco señaló a voleo con el dedo dos lugares que después unió en en un solo vocablo: Lavilledieu. Ahí quedó la cosa, hasta que años después, cuando el libro de este escritor turinés, de 48 años, se había convertido también en un fenómeno de ventas continuado en Francia, Baricco recibió una carta con un contenido alucinante. En ella, el alcalde del mismo Lavilledieu, pueblo que existía en realidad, le invitaba a recibir un homenaje e inaugurar la biblioteca del municipio. El escritor quedó tan impactado que, por supuesto, aceptó con gusto, entre intrigado y perplejo. Cuando viajó a ese lugar perdido del sur de Francia, sus habitantes le contaron la actividad que había enriquecido al pueblo a finales del silo XIX: la cría de gusanos de seda.
[Fri May 25 17:19:49 CEST 2007]
Leo en El País que la República italiana está en caída libre debido a la crisis de legitimidad de su sistema político. Según se afirma en el subtítulo, "las encuestas muestran un creciente desprecio hacia la clase política y las instituciones". Imagino que querrán decir "un desprecio aún mayor que el de otros países" porque tampoco es que esto (ni Francia, ni Alemania, ni...) sea Jauja. Y es que, de hecho, los políticos italianos se han pasado de rosca sin lugar a dudas:
Las consecuencias son perfectamente previsibles: corrupción política, parálisis del sistema, desprecio ciudadano por todo lo político, etc. El detalle más elocuente quizá sea que la clase política italiana cuesta al erario público tanto como la suma de todos los políticos alemanes, británicos y españoles juntos. Todo un toque de atención para quienes se quejan de los supuestos excesos españoles. Pero, yendo más allá de lo puramente anecdótico, me parece importante subrayar que no hace mucho que asistimos al colapso de la Primera República italiana y su sustitución por la Segunda República, lo que a lo mejor debería hacerles reflexionar si el problema no es tanto de naturaleza meramente política (en el sentido de que la corrupción y los excesos estén limitados únicamente a la clase política), sino que se trate más bien de un problema social que se extiende por todos los poros de una sociedad decadente e inmoral. Apuntar el dedo acusador hacia los políticos es siempre lo más fácil, pero cuesta trabajo creer que después de haber reconstruido todo el edificio político desde abajo, haber refundado partidos políticos y cambiado la dirección de buena parte de las instituciones el problema esté aún reducido a unas cuantas élites supuestamente corruptas. A mí, por el contrario, me parece que todo parece indicar que la sociedad italiana como tal está podrida de arriba abajo. {enlace a esta historia}Mucho era sabido, pero sigue impresionando que la Presidencia de la República italiana, de escasa relevancia ejecutiva, sea cuatro veces más cara que la fastuosa monarquía británica. O que la Presidencia del Gobierno disponga de 13 aviones, entre ellos cuatro Boeing 737, y aún así tenga que gastar 65 millones de euros al año (datos de 2005) en alquiler de aviones adicionales. O que el Estado sufrague más de 150.000 coches oficiales con chófer (11 de ellos asignados al Instituto Nacional de Fauna Selvática, y cinco a la Estación Experimental del Azúcar, por ejemplo). O que la Cámara de Diputados disponga de tres médicos con un sueldo anual de 250.000 euros por cabeza. Son sólo ejemplos del derroche protagonizado por una casta, largamente hereditaria, de 179.485 cargos electos.
[Fri May 25 16:14:04 CEST 2007]
El Cultural publica unos cuantos aforismos del escritor Fernando Aramburu que me parecen interesantes. Ahí va una pequeña selección:
{enlace a esta historia}Curiosa criatura el ser humano: si necesita una verdad, se la inventa.
Todoslos días vuelco sobre la mesa el saco de mis convicciones. Acto seguido, las voy restituyendo a su lugar, de manera que si en el transcurso del recuento descubro una por la cual alguien, en cualquier rincón del planeta, se siente legitimado a agredir, afrentar o causar alguna clase de infortunio a los demás, la desecho.
Lo veo, lo noto, lo huelo. Nuestras obras están deseando que nos entierren para recibir una segunda oportunidad.
Por más que la cuidemos, con los años nuestra máquina de admirar pierde potencia, se oxida, se rompe, acaso de forma irreparable.
A menudo, al salir de casa, hago el firme propósito de tomarme en serio a mí mismo. No podemos esperar que los demás nos respeten si no les damos ejemplo.
En cuanto los ideales son declarados superiores a los hombres, comienza la cacería.
No es la ley lo que te permitirá descubrir la verdadera cara del poder, sino el castigo.
¡Cuidado con el yo! A poco que te descuides se adueñará de toda tu persona.
Acaso sea inseparable de la esencia humana la capacidad que tiene la gente de creer en cosas que no existen.
[Thu May 24 08:17:14 CEST 2007]
Me he mantenido al margen de la disputa entre el PP y el PSOE a cuenta del llamado proceso de paz durante todo este tiempo, pero la verdad es que tarde o temprano tenía que escribir aunque fuera tan sólo unas cuantas líneas sobre el tema. He de reconocer que, en buena parte, lo que me ha hecho esperar es el convencimiento de que ambos bandos en la disputa tienen parte de razón, si bien una tenga quizás algo más de razón que la otra. Así pues, vayamos por partes.
En primer lugar, tenemos el asunto de los acuerdos en materia de política antiterrorista. Es perfectamente legítimo estar en desacuerdo, pero durante más de treinta años había una norma no escrita en nuestra democracia que advertía a los partidos políticos de la necesidad de mantener el consenso de todas las fuerzas políticas democráticas frente al terrorismo etarra. Este consenso funcionó bastante bien durante los años de gobierno de la UCD y del PSOE de Felipe González, y se rompió por primera vez durante la segunda legislatura de Aznar cuando se produjo la deriva soberanista del Pacto de Lizarra, por un lado, y la apuesta por una "política de apretar tuercas" por parte del Gobierno central del PP una vez liberado de la dependencia de CiU, CC y PNV para garantizar una mayoría en el Parlamento. Los líderes populares gustan de achacar a Zapatero la ruptura del Pacto Antiterrorista, pero lo cierto es que fue entonces cuando, por primera vez, asistimos al triste espectáculo del fin del consenso entre las fuerzas políticas democráticas que había estado en vigor desde comienzos de la transición. Aún peor, si cabe, Aznar trató de salir al paso con un nuevo pacto antiterrorista light limitado a los dos principales partidos, PSOE y PP, que por fuerza no podía garantizar la misma estabilidad que el pacto anterior. Se pueden hacer piruetas, se puede decir y desdecir, gritar y manipular, patear y hasta llorar, pero lo que no se puede negar es el hecho incontrovertible de que el afamado amplio consenso de las fuerzas democráticas en materia de política antiterrorista murió durante la segunda legislatura de Gobierno del PP, y no años después con la llegada de Zapatero. Las cosas son como son.
Segundo, y directamente relacionado con el punto anterior, parte fundamental de ese consenso en política antiterrorista que mantuvimos durante casi tres décadas era la renuncia a aprovechar el tema para sacarle réditos electorales a corto plazo. Sin embargo, asistimos ahora mismo a la paradoja de oír a un PP que se desgañita en defensa del Pacto Antiterrorista al tiempo que no cesa de lanzar puyas contra el Gobierno en cuanto tiene oportunidad (es decir, a diario) precisamente para ganar votos a costa del terrorismo etarra. Sin ir más lejos, Rajoy afirmó ayer en Vitoria que "Zapatero pide el voto para ceder ante ETA, yo para derrotarla", poco después de que el mismísimo Aznar hiciera unos comentarios bien parecidos hace tan sólo un par de días y, por supuesto, poco antes de volver a repetir lo mismo mañana y también pasado mañana, y el otro, y el otro... Para más inri, hacen esto durante una campaña (la de las municipales y autonómicas) que, al menos en teoría, no tiene nada que ver con asuntos de política antiterrorista, con lo que ello supone de desnaturalización del discurso político.
Tercero, y respecto a la raíz última del terrorismo etarra y su posible resolución, he estado completamente convencido al menos desde mediados los años ochenta (es decir, casi desde que tengo conciencia política) que ETA solamente desaparecerá en última instancia de una forma dialogada, al igual que ha sucedido con el IRA. Sí, ya lo sé, yo tambié he oído mil veces la afirmación según la cual el problema vasco y el problema irlandés son bien distintos. Por descontado, dos fenómenos sociopolíticos distintos en dos países distintos son, por definición, distintos. Pero ello no quita para que se den un sinnúmero de similitudes: se trata en ambos casos de una reivindicación de corte nacionalista, en ambos casos la protesta se ha radicalizado en forma de terrorismo urbano, también en ambos casos se produce en un contexto claramente democrático y en ambos casos existen brazos políticos que mantienen una relación estrecha con el grupo que lleva a cabo acciones terroristas y que se presenta a las elecciones. Lo que muchos españoles no parecen tener claro es que, guste o no, ETA y su brazo político, se llame como se llame, se presente a las elecciones o no se presente, cuenta con un cierto nivel de apoyo ciudadano en el País Vasco que, además, suele variar bien poco. No se trata de un apoyo masivo ni mayoritario, y desde luego no es suficiente para gobernar en solitario con la legitimidad de las urnas, pero sí lo suficientemente amplio para obstaculizar la normalización democrática y continuar el terrorismo de forma indefinida. Ahora bien, todo ello no quiere decir que el Gobierno central haya de sentarse a negociar el futuro del País Vasco con los líderes de la banda terrorista. Lo único que puede negociarse con ETA son los plazos y los términos para su disolución, aunque con Batasuna y los suyos (esto es, con quienes representan el voto de decenas de miles de ciudadanos) haya mucho más que hablar.
Pasamos así al cuarto punto que quisiera aclarar aquí, y que implica una crítica de la forma en que el Gobierno de Zapatero ha conducido el proceso de paz recientemente. No hay lugar para una mesa de negociación política paralela donde discutir el futuro del País Vasco mientras ETA nos amenaza a todos con sus metralletas. Eso no sería una negociación, sino meterse directamente en la boca del lobo. La única forma legítima y razonable de proceder que se me ocurre consiste en sentarse a hablar con los dirigentes etarras sobre su disolución, las condiciones en que se entregarán las armas, asuntos de política penitenciaria y cómo tratar tanto a sus activistas que se encuentran en prisión como a los que aún están en la calle. Acordado eso, o al menos teniendo la garantía de que el proceso de disolución ha comenzado, podemos entonces entrar a discutir los aspectos políticos del problema vasco, pero esto se ha de hacer únicamente con quienes tienen la legitimidad para hablar en nombre del pueblo vasco (es decir, sus representantes democráticamente elegidos en las urnas). Convendría entonces, debido al hecho de que nos encontraríamos en un estadio bien distinto, convocar unas elecciones autonómicas que ayuden a clarificar el panorama. Se me dirá que ello no haría sino favorecer a las fuerzas políticas de la izquierda abertzale, que seguramente obtendrían unos significativos resultados electorales en estas condiciones, y solamente puedo responder que la apuesta por la democracia no es, ni más ni menos, que la firme creencia en el sentido común de los ciudadanos y la expresión de su voluntad política en las urnas. No podemos defender la democracia de boquilla solamente cuando los resultados de las elecciones nos parezcan "correctos".
Pero, sobre todo, como indicaba ayer, lo más importante de todo es no contraponer el nacionalismo español al nacionalismo vasco, como está haciendo el PP. El mito de las esencias nacionales que se impone a los ciudadanos, independientemente de su opinión, el discurso patriotero de antaño, no lleva sino al camino sin salida del enfrentamiento y la violencia. {enlace a esta historia}
[Wed May 23 15:36:43 CEST 2007]
Echándole un vistazo a las entradas de la bitácora personal de Alejandro Gándara publicadas por El Mundo (he de reconocer que hacía ya unos cuantos meses que no le leía), me encuentro con una cita de Klaus Mann sobre el concepto de lealtad a la patria escrita al poco de llegar a su exilio francés que merece la pena reseñarse:
Hoy casi todo el mundo parece aceptar que conceptos como Dios o Revolución son extremadamente peligrosos por la facilidad con que logran atraer el fanatismo, pero otras ideas como Patria o Nación, igualmente peligrosas, parecen gozar de mayor aceptación. No hay más que pensar, por ejemplo, en las salidas de tono con que nos regala José María Aznar de cuando en cuando, casi siempre asociadas precisamente a estas ideas. De hecho, hace ya bastante tiempo que la derecha española viene orquestando toda una campaña de acoso y derribo del Gobierno de Zapatero basándose precisamente en estos más que discutibles conceptos. Sin ir más lejos, El País publicaba hoy mismo que Aznar ha advertido, mientras hacía campaña en Calatayud, que "cada voto que no vaya al PP será un voto para que ETA esté en las instituciones, además de acusar al Presidente del Gobierno de "deslealtad", de "no saber si existe la nación española", así como de lanzar un "proceso de desnacionalización y debilitamiento del Estado". Mal andamos cuando al proyecto nacionalista vasco de unos otros no saben qué oponer sino el proyecto nacionalista español. {enlace a esta historia}La mayoría de las personas nos miraban de reojo, no porque fuésemos alemanes, sino porque habíamos abanadonado Alemania. Eso no se hace, piensa la mayoría de la gente. Una persona decente hace causa común con su patria, independientemente de quien gobierne. El que se opone al poder legítimo es sospechoso, un resentido, un rebelde. ¿Y no representaba Hitler el poder legítimo? Para la mayoría lo representaba.
[Thu May 17 10:25:27 CEST 2007]
Con motivo de la publicación de sus memorias en España, tituladas Pelando la cebolla, El País publica hoy una entrevista con Günter Grass en la que, como viene siendo habitual desde que estallara el escándalo de su pertenencia a las Waffen SS al final de la Segunda Guerra Mundial, el escritor alemán reflexiona sobre el grado de responsabilidad y culpabilidad que pudieran tener quienes, como él, se dejaron llevar por el canto de sirenas de los nazis.
Vidas truncadas por la guerra, una guerra no tan distinta como la librada hoy día en Irak y en muchos otros sitios. Y es que, por más que nos alzáramos todos al grito de Auschwitz, ¡nunca más!, lo cierto es que sólo nos llevó un par de décadas antes de volver a cometer asesinatos en masa. Poco tiene de extraño, pues, que algunos, quizás los más pesimistas, achaquen estos crímenes a la naturaleza humana en virtud de ese pecado original que tantas religiones parecen compartir en su sabiduría acumulada. No cabe lugar a dudas de que el hombre, a lo largo de su Historia, ha demostrado fehacientemente una enorme capacidad para caer en la tentación del totalitarismo y las identidades colectivas, aplastando y denigrando al ser humano de carne y hueso en nombre de ideales más o menos sublimes. Lo único peculiar acerca del nazismo, si acaso, fue precisamente el hecho de que los crímenes no se cometieron en nombre de ideal sublime alguno, sino en pos de la pureza de la raza aria y el sometimiento de todos los pueblos a la nación alemana. Pero no nos engañemos. La humanidad también ha sido capaz de demostrar la misma criminal ceguera persiguiendo ideales más sublimes, como ocurriera con el comunismo durante todo el siglo XX. Siempre queda la esperanza de que sepamos aprender de nuestros propios errores, pero, con toda honestidad, se me hace difícil apuntar el dedo acusador contra los pesimistas. {enlace a esta historia}— Su madre le dijo un día, después de la guerra: "No preguntes nada. Eso no arregla nada".
— Lo cuento en el libro, sucede en un viaje en tren, en la posguerra. Es cuando quiero saber qué pasó realmente al final de la guerra, con los rusos, con las fuerzas de ocupación... Y ella no quería hablar de eso. Sólo después de su muerte, a través de mi hermana, me enteré de que había sido violada, y varias veces. Mi hermana tenía catorce años. Cuando querían violar a mi hermana, ella se ponía delante y decía: "Yo antes que ella".
— ¿Qué siente una persona cuando conoce eso en retrospectiva?
— Yo he intentado verlo en el contexto histórico. Claro que yo sabía cómo se habían comportado los soldados alemanes en Rusia; habían dejado la tierra quemada tras ellos. E intenté entender esa acumulación de odio que se había producido cuando los rusos entraron en Alemania y se produjo esa oleada de violaciones. Para mi madre fue un gran shock, y también para mi hermana, y eso la traumatizó para toda su vida. Eso tuvo que ver con la decisión de mi hermana de hacerse monja. Luego la saqué del monasterio, porque sabía que ella no estaba contenta allí. Nunca se casó, siempre estuvo sola. Esas tempranas experienciasla traumatizaron, la marcaron para siempre.
— La madre le dijo que no hiciera preguntas. Pero este libro está lleno de preguntas.
— Sí, y también de preguntas que uno se hace a sí mismo. Si uno escribe una autobiografía es para ponerse en duda a sí mismo, a la persona entera. Así ha sido conmigo. Yo me preguntaba cómo un chico que no era precisamente tonto había creído hasta el final en la victoria final. Cómo fue posible que no lo pusiera en duda en ningún momento. Cómo es posible que no se haya preguntado por el profesor del colegio que había desaparecido, y que volvió después de cierto tiempo, cómo no me pregunté qué había pasado con él. Cómo no le preguntamos: ¿dónde ha estado usted? ¿En un campo de concentración? ¿Qué es un campo de concentración? ¡¿Cómo es posible no haberse hecho preguntas?! ¿Y qué había pasado con el compañero de clase que era testigo de Jehová y que no quería tocar su fusil? ¿Por qué desapareció? Son cosas muy importantes sobre las que no me pregunté, cómo es posible que no me las preguntara. Y de eso trata mi libro en su primera parte.
— ¿Y hay alguna pregunta que no se haya hecho todavía?
— Bueno, en cuanto a ese ámbito del que hablamos yo creo que con este libro he contestado a todas las preguntas. Hay una frase en Pelando la cebolla: "Mi generación se ha dejado seducir". Y yo digo: nosotros nos dejamos sedducir, yo me he dejado seducir. No quiere ser una excusa sino una explicación. La organización juvenil de los nazis tuvo un atractivo tremendo y un poder de seducción impresionante. Y nosotros nos dejamos fascinar sin hacer preguntas. Ésa es la explicación que puedo dar hoy.
[Tue May 8 09:05:24 CEST 2007]
El País publica hoy un artículo del historiador Tony Judt en el que hace un interesante análisis del legado de Chirac. Y digo que el análisis me parece interesante principalmente porque uno, la verdad sea dicha, no acertarí a ver muchas luces en una carrera política tan larga y extensa (Chirac ha sido parte de la política francesa durante casi cincuenta años, habiendo ocupado posiciones tan importantes como la de Alcalde de París, Primer Ministro o Presidente de la República).
El primer punto que señala Judt me lo he venido planteando yo mismo durante los últimos años, sobre todo a raíz de mi largo período de residencia en los EEUU. Los medios de comunicación estadounidenses (y, me atrevería a afirmar, incluso los de este lado del Atlántico) suelen contraponer el dinamismo del modelo económico anglosajón al elefantismo burocratizador del modelo renano, preponderante en la Europa continental, pero a mí no me queda tan claro que esa descripción de la realidad pase de ser una burda simplificación. Cuando uno expande sus horizontes un poco y le echa un vistazo al modelo social, y no sólo al puramente económico, las cosas cambian bastante, como bien afirma Judt. Además, habría que considerar también si el modelo anglosajón es sostenible no ya ecológica o socialmente, sino incluso en su aspecto meramente económico, pues el motor del crecimiento estadounidense (esto es, una demanda interna fuera de control, aunque sea a costa de incurrir en unos niveles de deuda exagerados) sufre riesgos de un sobrecalentamiento potencialmente catastrófico. El norteamericano medio vive acosado por las deudas y con pocas esperanzas en el futuro, diga lo que diga la propaganda de Wall Street. En otras palabras, que no queda nada claro que el tan renombrado modelo anglosajón no pase de ser pan para hoy y hambre para mañana. {enlace a esta historia}¿Pero es verdaderamente tan mala la situación de Francia? Se oyen en todos los sectores llamamientos a la "reforma", a que Francia se aproxime más a las prácticas y las políticas angloamericanas. El "modelo social francés", se nos dice a menudo, es disfuncional y ha fracasado. Si eso es así, bienvenido sea el fracaso. Los recién nacidos tienen más probabilidades de sobrevivir en Francia que en Estados Unidos. Los franceses viven más tiempo que los estadounidenses y tienen mejor salud (y con un coste mucho más bajo). Están mejor educados y poseen un transporte de primera categoría financiado con fondos públicos. La brecha entre ricos y pobres es menor que en Estados Unidos o Gran Bretaña y hay menos pobres. Es verdad que el paro juvenil es muy elevado, gracias a los obstáculos institucionalizados a la creación de empleo. Pero si los franceses sacaran a los hombres de piel oscura y de edades entre los 18 y los 30 de las filas del paro y los metieran en la cárcel como hacemos en Estados Unidos, sus datos de desempleo también serían favorables.
Mientras tanto, conviene recordar lo que sí ha hecho Jacques Chirac. En 1995 fue el primer presidente que reconoció abiertamente el papel de Francia en el Holocausto: "El ocupante contó con la ayuda de los franceses, del Estado francés... Francia llevó a cabo algo irreparable". Es una frase que se le habría atragantado a su predecesor, François Mitterrand ("La República no tuvo nada que ver con todo aquello, Francia no es responsable") y, hay que decirlo, al propio Charles de Gaulle. Jacques Chirac prohibió a sus partidarios que se aliaran con el racista y xenófobo Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, otro contraste más con Mitterrand, que manipuló cínicamente las leyes electorales francesas en 1986 para beneficiar a Le Pen y, de esa forma, debilitar a la derecha moderada. Consciente de los vínculos de Europa con el mundo musulmán —y del coste de rechazar y humillar a la única democracia laica del islam—, Chirac apoyó la admisión de Turquía a la Unión Europea, una postura impopular entre sus propias bases conservadoras. Y fue él quien inició y encabezó la oposición internacional a la guerra del presidente Bush en Irak.
[...]
Ni Sarkozy, ni Royal, ni ningún otro de los que han disputado la sucesión de Chirac comparten su apreciación histórica de lo que está en juego en la construcción de Europa: por qué importa y por qué están jugando con fuego los que desean dividirla o diluirla. Y hay motivos para preocuparse. Algunos de los nuevos Estados miembros de la UE quieren lo mejor de dos mundos: una economía de baja fiscalidad, al estilo norteamericano, pero sostenida con subsidios de los "ineptos" contribuyentes europeos. Los polacos y los checos aceptan "fondos de solidaridad" de Bruselas, pero también los sistemas de misiles de Estados Unidos, sin consultar a sus socios europeos. Nada más ingresar Rumanía en la UE, a principios de este año, su presidente reclamó "un eje estratégico Washington-Londres-Bucarest" (!), al tiempo que se apresuraba a solicitar transferencias de dinero de Bruselas. Cuando Chirac dijo a los europeos del Este que habían apoyado a Bush y Blair en Irak que habían "desperdiciado una oportunidad para callarse", su brusquedad molestó a mucha gente y no ayudó a la popularidad de Francia; pero tenía razón.
[Mon May 7 10:02:11 CEST 2007]
Echándole un vistazo a un número atrasado de la revista norteamericana Time, me encuentro con un artículo titulado What Now For Our Feverish Planet? en el que se incluye la siguiente e involuntariamente cómica reflexión:
Me parece conveniente reconocer que, casi con toda seguridad, el periodista en cuestión tenía las mejores intenciones del mundo cuando escribió esas palabras. Lo más probable, de hecho, es que estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la neutralidad con respecto a las distintas fuentes energéticas, pero nadie podrá negarme que resulta bastante cómico comparar el ruido de los molinos de viento (por cierto, que por aquí por Andalucía hay bastantes cerca de la costa, y no tengo nada claro a qué ruido se refiere el autor) con el peligro mortal derivado del material radioactivo de las centrales nucleares, por no hablar de que la basura nuclear hay que enterrarla y mantenerla fuera de alcance durante miles de años. Se trata, sin duda, de una de esas perlas periodísticas que nos encontramos de cuando en cuando. Yo, desde luego, no pude evitar una carcajada al leerlo. {enlace a esta historia}If the Earth is choking on greenhouse gases, it's not hard to see why. Global carbon dioxide output last year approached a staggering 32 billion tons, with about 25% of that coming from the US. Turning off the carbon spigot is the first step, and many of the solutions are familiar: windmills, solar panels, nuclear plants. All three technologies are part of the energy mix, although each has its issues, including noise from windmills and radioactive waste from nukes.
[Mon May 7 08:54:26 CEST 2007]
La viñeta de El Roto publicada hoy en El País retrata bien el "pluralismo" que caracteriza a nuestras sociedades avanzadas hoy en día. Se trata más de una pluralidad de voces que de una auténtica pluralidad de ideas o de opciones. De hecho, cuando se trata de ir más allá de la mera retórica, nuestros medios de comunicación tienen a gala el hacer comentarios sarcásticos sobre el utopismo trasnochado de todo aquel que ose salirse del redil.
{enlace a esta historia}