399 páginas, incluyendo índices.
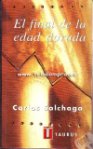
De momento, sólo hay unas cuantas citas aquí.
En cuanto a mi ubicación en el ala derecha del Partido Socialista siempre creí que era un tema de segunda importancia. Muchas de las propuestas que defendí desde lo que en tiempos se consideraba la derecha del Partido Socialista son hoy acervo común. Cuando en 1981, en unas declaraciones, me definí como socialdemócrata no faltaron compañeros de mi partido y del grupo parlamentario que me reprocharan no haberme encuadrado en el socialismo, a secas. Cuando, quince años después, mantengo la misma posición que entonces, muchos de aquellos compañeros —y algunos hasta amigos personales— que ahora se definen como socialdemócratas me cuelgan la etiqueta de "social-liberal".
(pp. 18-19)
Algunos han querido asociar la pérdida de peso relativo de la actividad industrial en el PIB de los últimos años a este proceso de apertura económica acelerada (combinado, en algunas versiones, conuna mayor atención por parte de las autoridades económicas a la economía financiera que a la "economía productiva"). La verdad, como veremos, es que los datos no permiten mantener dicha acusación. En España, como en otros países cuyas economías ya estaban mucho más globalizada, ha continuado el descenso de la importancia de la industria, consecuencia en gran medida de los avances en su productividad y la reducción de la relación de cambio o precio relativo de los productos industriales que la misma implica. De hecho, la pérdida de peso de la industria en la producción nacional —y del empleo industrial también— fue más intensa en el decenio anterior a la entrada de España en la Unión Europea que en los siguientes diez años.
(p. 45)
Compartir un único espacio monetario convertirá nuestros países en provincias de una potencia económica única con una política monetaria también única. En ese contexto no habrá tampoco una política de cambio de la peseta y la única balanza de pagos relevante será la de la Unión Europea frente al resto del mundo. La balanza comercial de España será simplemente un atavismo para mercantilistas, especie que, por sorprendente que parezca, todavía no se ha extinguido en nuestro país.
(p. 49)
¿Por qué había de saber el Estado mejor que la iniciativa privada cuáles eran los sectores de futuro? ¿Quién garantizaba que estábamos eligiendo las actividades "vencedoras" mejor que lo hacían los inversores privados? ¿Era siquiera posible, sin introducir una mayor flexibilidad en el ajuste industrial de los sectores en crisis y una reducción general del proteccionismo, elegir con fundamento cuáles eran las actividades de futuro sin cometer grandes errores en la asignación de recursos, dada la distorsión de precios relativos?
La verdad es que cuando he hecho estas preguntas a mis interlocutores casi nunca he encontrado una respuesta satisfactoria. Generalmente, nadie sabe explicar por qué si el sector "x" es un sector de futuro, no hay suficiente inversión privada para el mismo y debe gozar del apoyo y la protección de la política industrial del Gobierno.
(p. 57)
España ha sido un país acostumbrado a vivir en un medio inflacionista. Es cierto que sólo en momentos muy excepcionales, como en la segunda mitad de los años setenta, el crecimiento de los precios ha llegado a acelerarse hasta tal punto que amenazara con desembocar en un proceso hiperinfacionario como los que otros países han conocido a lo largo de su historia. Pero nunca, en todo el siglo XX, tal acontecimiento ha llegado a producirse. De manera que, como los consumidores de cualquier tipo de droga, hemos tenido la dosis necesaria para ir tirando en cada momento sin que el organismo social resintiera su ausencia, pero no hemos llegado a "hacer crisis" de la que podríamos haber salido curados para siempre, después, naturalmente, del obligado y penoso esfuerzo de desintoxicación.
(p. 125)
Felipe González es, además de un gran comunicador y un político con una capacidad de liderazgo poco común, un hombre muy cauto. Su lectura de la historia de España en este siglo le llevó a pensar que las escasas oportunidades que tuvo la izquierda en nuestro país no sólo de detentar el poder, sino de aprovechar sus periodos de Gobierno para imponer en el país una cultura de solidaridad y tolerancia democrática (aunque la intrasigencia de la lucha de clases forma también parte innegable de la tradición de la izquierda española y europea, en general), se echaron a perder por su infravaloración de las exigencias de una gestión económica sana y su incapacidad para hacer frente a la responsabilidad del orden público. Felipe González siempre pensó que era una desgracia que el purismo izquierdista llevara al socialismo a imaginar y planificar el gobierno del futuro dejando en manos de la derecha el gobierno del presente.
Por estas mismas razones consideró el periodo de gobernación socialista que se iniciaba en 1982 como una etapa especial en la historia de España que tendría que demostrar, sobre todo, que una izquierda desprovista de atavismos utópicos podía ayudar a consolidar la democracia mediante el ejercicio de la alternancia del poder sin que nadie se sintiera particularmente amenazado o excluido de la vida política y social. Esa debería ser la primera contriución de los socialistas en el poder a la convivencia democrática en nuestro país. Eso significaba que si entraban en conflicto la armonía social o lo que podía interpretarse como intereses generales con las preferencias estratégicas y los intereses o visiones propios del Partido Socialista, eran, en general, estos últimos los que debían ser sacrificados. Había que gobernar para todos, salvaguardando la armonía, y no para los más próximos poniendo en peligro la convivencia.
(p. 145)
La actitud de los padres respecto de los hijos que buscan su primer trabajo y no lo encuentran —como respecto de los hijos que se supone que están en la Universidad, pero no avanzan en su carrera— es cuando menos ambivalente. Por un lado, se quejan de la falta de oportunidades para sus hijos; por otro, comprenden que rechacen trabajos que consideran impropios y se muestran dispuestos a apoyar económicamente a sus hijos mientras siguen buscando trabajo o continúan avanzando penosamente en sus carreras para conseguir un título universitario. Piensan seguramente que cuando ellos —los padres— tenían la edad que ahora tienen sus hijos ni tuvieron la oportunidad, en algunos casos, de hacer una carrera universitaria, ni pudieron elegir mediante una espera relativamente confortable su primer puesto de trabajo y prefieren que sus hijos no tengan que pasar por la misma situación. De esta manera, con la ayuda de estas actitudes familiares, la edad media de entrada en el mercado de trabajo se viene retrasando en los últimos veinte años, no sólo por el aumento de la escolarización y el alargamiento de la que es obligatoria, sino también por la comprensión que muestran los padres hacia los hijos que buscan trabajo y no encuentran el apropiado.
(p. 187)
Creo que se puede concluir que el efecto de desestimulación que tienen los impuestos elevados sobre la oferta de trabajo y sobre la iniciativa inversora y de empresa sería muy reducido si estuviésemos hablando de una economía cerrada o de un mundo con legislación fiscal uniforme y en el que no existieran "paraísos fiscales". En el mundo real, sin embargo, con diferentes sistemas fiscales y libertad de movimientos de capitales, el efecto puede ser algo mayor aunque, en mi opinión, relativamente moderado, como ya he dicho. Desde luego, el riesgo de delocalización de inversiones industriales y financieras proveniente de las diferencias de rentabilidades de las inversiones a corto plazo entre países o el que se deriva de la mayor o menor confianza en la estabilidad de las diferentes monedas o del entorno de rentabilidad de los negocios en unos y otros lugares es infinitamente mayor que el que proviene de las diferencias en las presiones tributarias.
(p. 262)
La gran masa del fraude fiscal se encuentra en primer lugar, no porque necesariamente sea el más importante, en las prácticas irregulares de empresas pequeñas y medianas, de profesionales —algunos de ellos muy bien pagados— y de agricultores-propietarios que declaran en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas unas bases imponibles menores que las declaradas por los trabajadores por cuenta ajena, por t´rmino medio.
En segundo lugar, están las relacionadas con la multitud de pequeñas ventas finales y prestaciones de servicios domésticos y personales que, siendo de muy difícil detección, no encuentran demasiadas dificultades para evadir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En tercer lugar, se encuentran las relacionadas con las plusvalías provenientes de las transmisiones de bienes inmuebles particularmente, donde ni siquiera los valores catastrales (generalmente muy inferiores a los reales) son tenidos en cuenta a la hora de contabilizarlos y declararlos. Las plusvalías derivadas de las ventas de valores mobiliarios también cuentan, aunque son algo más difíciles de ocultar.
Finalmente, en una economía dinámica, hay muchas actividades que se extinguen a los pocos meses de empezar sin que lleguen a cumplir un ejercicio fiscal entero y en la que muchas veces la inseguridad de la consolidación estimula la irregularidad en la contabilidad o en las contrataciones. Un porcentaje de fraude, quizá no demasiado importante en el conjunto de la recaudación aunque significativo, proviene de estas actividades que todavía no se han regularizado o que no se regularizarán nunca.
(p. 265)
Las dos tentaciones para eludir el grave debate del déficit son bien conocidas y están también presentes en España. La izquierda ingenua piensa que el déficit se podría corregir fácilmente sin reducir el nivel de gasto público luchando seriamente contra el fraude fiscal. La derecha anarco-liberal cree que es cuestión de reducir el supuesto despilfarro de las administraciones públicas y reducir el número de altos cargos en las mismas.
(p. 300)
¿Qué podrá hacer un Gobierno, entonces, en materia de política económica? Tendrá, en mi opinión, que centrar su actuación en tres cuestiones. Primero, asignar eficientemente los recursos públicos —alrededor del 50 por ciento del PIB—. Segundo, asegurarse de que la obtención de éstos mediante el sistema tributario no distorsione la asignación de los recursos privados de la Nación ni entre sus diversos usos alternativos ni en su dimensión temporal. Tercero, remover los obstáculos estructurales a la asignación eficiente de recursos tanto públicos coo privados. Como puede observarse, no es una tarea despreciable y es muy probable que, cuando el debate político se centre sobre ella y se aleje de los espejismos de autonomía de la política económica en una economía realmente globalizada como es la española, todos podamos beneficiarnos de sus más prudentes objetivos y sus más exigentes reglas de discusión.
(p. 347)
El problema con una concepción civilizatoria como la que suponía el Estado de Bienestar era y es su enorme vis expansiva, su tendencia a abarcar más y más áreas en la actividad social y a cubrir mayores colectivos humanos. Ambas cosas han venido ocurriendo a lo largo de las últimas décadas de manera aparentemente imparable. Por un lado, el concepto de lo que podía ser objeto de la solidaridad social ha avanzado enormemente. De otro, los derechos sociales cubiertos por el Estado de Bienestar se han universalizado.
Admitido el principio de la gratuidad de la educación y el apoyo a la formación permanente, ¿dónde se detiene su aplicación? ¿En la mera erradicación del analfabetismo? ¿En la cobertura pública de la educación hasta la Universidad? Si esto fuera así, ¿qué pasaría con muchos jóvenes inteligentes que no pudieran pagarse la Universidad? ¡Qué despilfarro de recursos humanos y qué arbitraria autolimitación de la igualdad de oportunidades repesentaría detenerse en ese nivel! Y, una vez dentro de la Universidad, ¿por qué no la investigación universitaria? Pero además la educación, entendida en su concepción humanista, no se detiene en la cobertura de unos programas obligatorios. ¿Qué pasa con la cultura, en términos generales? ¿No contribuiría a la igualdad de oportunidades y al desarrollo más completo de los ciudadanos que todos tuvieran la posibilidad de educar su sensibilidad hacia toda forma de manifestación artística? ¿No debería el Estado de Bienestar apoyar mediante subvenciones el desarrollo y la difusión de la cultura musical, teatral, cinematográfica, literaria, pictórica y escultórica... al alcance de todos los ciudadanos? Todo esto no se puede hacer sobre tábula rasa, hay que hacerlo desde la incardinación de los ciudadanos en su propia historia, desde el desarrollo de su propio idioma, desde la apreciación de su patrimonio histórico. ¿No debería un Estado sensible apoyar el desarrollo del idioma, subvencionar el cuidado del mismo por parte de los medios de comunicación (oral y escrita), restaurar y mantener con fondos públicos el patrimonio arquitectónico y plástico de la Nación, subvencionar una amplia red de museos al alcance de todos los ciudadanos, apoyar financieramente el turismo cultural particularmente de jóvenes y ancianos...? El mantenimiento de estas señas de identidad históricas, ¿no exige, en última instancia, la protección y el desarrollo de las artesanías y oficios que tanto contribuyeron a su implantación y sin los cuales la restauración y el mantenimiento parecen imposibles?
Para bien o para mal, por otro lado, las tecnologías de producción de bienes y servicios y de transmisión y adquisición de la información cambian muy rápidamente en el mundo moderno, dejando a un lado como irrecuperable a un porcentaje importante de la población que por sí sola parece incapaz de adaptarse a estas modificaciones. ¿No es razonable que se destinen fondos públicos a programas de formación continua que pueden paliar estos efectos de marginación?
La mayoría de nuestros conciudadanos responderían afirmativamente a esta serie de preguntas aunque seguramente muchos de ellos, entre otros yo mismo, con la provisión de que fuera "dentro de un orden". Más adelante explicaré qué es lo que el autor, al menos, quiere decir con esa salvedad.
(pp. 367-368)
Esta universalización ha tenidos dos efectos. Primero, dislocar en su equilibro financiero sistemas que se habían proyectado sobre la base de la contribución y que ahora cubren necesidades universales. Segundo, hacer casi imposible la administración adecuada de sistemas tan extensos en los que se pierde, por otra parte, la relación entre la contribución y la contraprestación facilitando el abuso, el fraude en el uso de los mismos y el despilfarro en los recursos asignados.
De este modo, el desarrollo del Estado de Bienestar ha ido acompañado de una absorción cada vez mayor de recursos, de una administración insuficiente de los mismos y, cada vez más, de una desvirtuación creciente de sus objetivos igualitarios y redistribuidores conforme sus límites conceptuales se ampliaban y el ámbito de su aplicación se universalizaba.
(p. 369)
Reducir la universalidad y sustituirla por el principio de necesidad es algo que legitimaría la actuación del Estado de Bienestar y estaría en armonía con los sentimientos, más individualistas y de mayor exigencia ahora que hace algunos años, de muchos de nuestros conciudadanos. Esto se podría hacer eliminando muchas de las transferencias "intra-clase" que hoy se producen como consecuencia de la universalización de los derechos sociales. Dos ejemplos en España son bien claros, en este sentido: la reforma de la política de apoyo al acceso a la vivienda propia concentrándola en los segmentos verdaderamente necesitados y no en las clases medias o la sustitución del apoyo indiscriminado a la educación universitaria por una política de becas para los mejores estudiantes más necesitados económicamente. Considero, sin embargo, que los ahorros que este tipo de reformas pudieran poducir deberían destinarse a reducir la presión fiscal para que los perjudicados por la reforma pudieran verse, al menos, parcialmente compensados. Si se pudiera contemplar un esquema en que se pusiera en conexión una cosa con otra, ése sería, sin duda, el mejor expediente.
Respecto de la corrección de la tendencia incrementalista del gasto social (que, en general, es superior al crecimiento previsible del Producto Interior Bruto, al menos bajo condiciones de desarrollo lento como las que hemos conocido en los últimos dos decenios) son varias las cosas que se pueden hacer. En lo que se refiere a las pensiones públicas de jubilación, congelar las más elevadas y caminar lentamente hacia un abanico más estrecho de pensiones con un incremento en el periodo de cotización necesario para adquirir los derechos. Este esquema debería complementarse con un incremento de las pensiones no contributivas en la lucha contra la pobreza en la tercera edad y con la mejora en el trato fiscal del ahorro dedicado a fondos privados de pensiones (de carácter complementario). Si el conjunto de estas medidas representara un ahorro insuficiente, teniendo en cuenta las tendencias inflacionistas previsiblemente bajas, podrían complementarse con una reducción ligera (como mucho de medio punto) de la tasa de actualización respecto de la marcha del Índice de Precios al Consumo durante un periodo limitado de tiempo.
(pp. 371-372)
En mi opinión, dos son las tareas más urgentes de los socialdemócratas hoy a la vista de la crisis de su visión del mundo a la que antes hacía referencia (...). La primera, convertirse en campeones de la idea de la solidaridad y de los valores colectivos en este nuevo mundo, pero tratando de compatibilizarla con la nueva y, según creo, irreversible tendencia a la ampliación del individualismo en nuestras sociedades. La segunda, cambiar el énfasis en su visión de la política económica pasando desde la hegemonía del control macroeconómico y la tendencia a la intervención en los mercados a convertirse en el principal garante del funcionamiento libre de los mercados y la asignación eficaz de recursos por encima de las colusiones de intereses de los oferentes. Las últimas páginas de este libro están dedicadas a desarrollar estos dos temas sin que mi insistencia en ellos deba entenderse como menosprecio a otros aspectos de un programa político de un partidos socialemócrata (como los temas relacionados con el papel de la mujer en la sociedad actual, los problemas del medio ambiente, la política exterior o la configuración del Estado, por destacar algunos fundamentales) que, sencillamente, no tienen cabida en el enfoque limitado exclusivamente a la política económica de este libro.
(p. 374)
En esta tarea de enfatizar el valor de lo colectivo en una sociedad crecientemente individualista se podrán tener más garantías de éxito si se cumplen las siguientes condiciones (al menos):
1) La solidaridad no debe representar un desincentivo al esfuerzo y la iniciativa (o un incentivo a las actituddes contrarias).
2) La solidaridad no puede gravar pesadamente la eficiencia económica ni poner en peligro el desarrollo.
3) La administración de los recursos dedicados a la solidaridad debe ser eficiente y transparente. El fraude y las corruptelas no son tolerables aun cuando puedan beneficirar a los más necesitados.
4) Quienes promueven la solidaridad como uno de los fines político fundamentales deben proponerse al mismo tiempo como garantes de la eliminación de los privilegios económicos y sociales que provienen del pasado.
5) Deben igualmente ofrecer garantías de que no aparecerán nuevos privilegios, no ya de clase o de dominación social, sino de poder económico o administrativo. En ese sentido, deben impulsar la reforma profunda de la Administración pública incrementando la transparencia de sus procedimientos, por un lado; asegurar la regulación libre y competitiva de los mercados, por otro (explicando en cada caso cuál es la razón superior que podría justificar el abandono de esta regla general) y eliminar, en tanto como sea posible, los poderes discrecionales (con riesgo de ser utilizados arbitrariamente) de las administraciones públicas, finalmente.
6) Sin abandonar en ningún caso la lucha contra la pobreza o la marginación, el apoyo solidario a los más débiles en la sociedad y, desde luego, la solidaridad intergeneracional a través de los sistemas de pensiones públicas (complementados, como ya he dicho, con los privados) la socialdemocracia debe, sin embargo, transmitir el mensaje de que su principal preocupación es la igualdad de oportunidades a través del desarrollo de la educación a todos los iveles y de la asistencia sanitaria universal, programas ambos donde se debe combinar la gratuidad como regla general con la aportación personal, según el nivel de necesidad, en algunos casos.
(pp. 381-382)
Mi insistencia en el problema del desempleo no es tan sólo por la preocupación que a todos nos producen las consecuencias sociales del mismo, sino por dos razones adicionales: primera, porque su existencia es el fenómeno más asimétrico respecto de la media europea del comportamiento de nuestra economía. Segunda, porque si el problema del paro se redujera al nivel ya muy grave que existe en Europa, la renta per cápita española se aproximaría al 90 por ciento de la media europea (en vez del 78 por ciento que ahora representa) lo que implicaría un gran avance en materia de convergencia real.
(p. 385)
En mi opinión, el nuevo enfoque de la política económica socialdemócrata debe dejar de enfatizar el manejo macroeconómico, que no va a estar en general al alcance del Gobierno españo, una vez dentro de la Unión Montetaria Europea, y fijar su atención en las reformas de mercados e instituciones que permiten aumentar el empleo y reducir el paro, flexibilizar el funcionamiento de nuestra economía y hacerla mucho más ágil, lo que permitirá reducir el coste de ajuste de las reasignaciones de recursos que los procesos de globalización económica e inetgración financiera internacional seguirán imponiendo en el futuro, sin perder de vista, como ya he explicado, los principios de solidaridad y lucha contra la marginación.
(p. 390)
En algún sentido hoy nos encontramos ante un dilema semejante, pero en circunstancias históricas bien distinas. Si en los años treinta, a la vista de las pavorosas consecuencias del desempleo, no era difícil señalar a éste como la principal desigualdad social, hoy, dado que su impacto en nuestra sociedad está atemperado en gran medida por la solidaridad familiar y el Estado de Bienestar es más difícil que los ciudadanos lo perciban tan claramente como entonces. Si en la Gran Depresión las fórmulas para resolver este problema —política fiscal con elevados déficit o política monetaria expansiva con bajos tipos de interés— no atentaban contra los intereses de ningún grupo de ciudadanos de manera clara (excepto que condujeran a una inflación, situación inimaginable cuando precios y salarios venían cayendo desde 1929) y tan sólo enfrentaban el temor que produce en las cúpulas políticas e intelectuales la heterodoxia, en la actualidad, disminuidas las posibilidades de un uso efectivo de la política macroeconómica para reducir el desempleo, las fórmulas que deben ensayarse de reforma estructural del merado de trasbajo y de reconsideración de algunos aspectos derivados del funcionamiento del Estado de Bienestar, no sólo son, en el nivel de nuestros conocimientos, tan arriesgadas como parecieron a muchos las fórmulas keynesianas en su tiempo, sino que además ponen en peligro los derechos y las expectativas de derechos de muchos ciudaanos, lo que dificulta enormemente su adopción en una sociedad democráica.
(pp. 391-392)
Factor entretenimiento: 4/10
Factor intelectual: 6/10